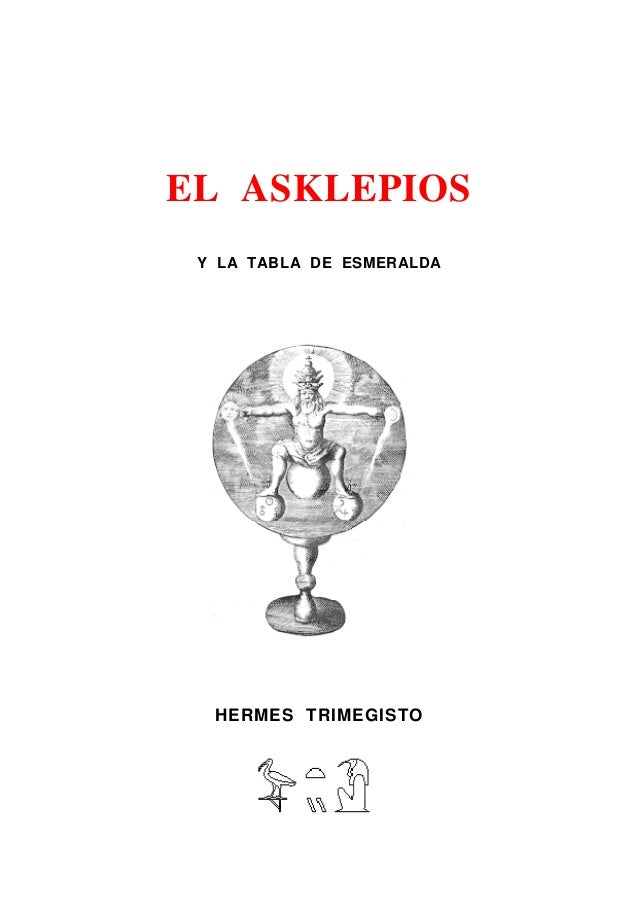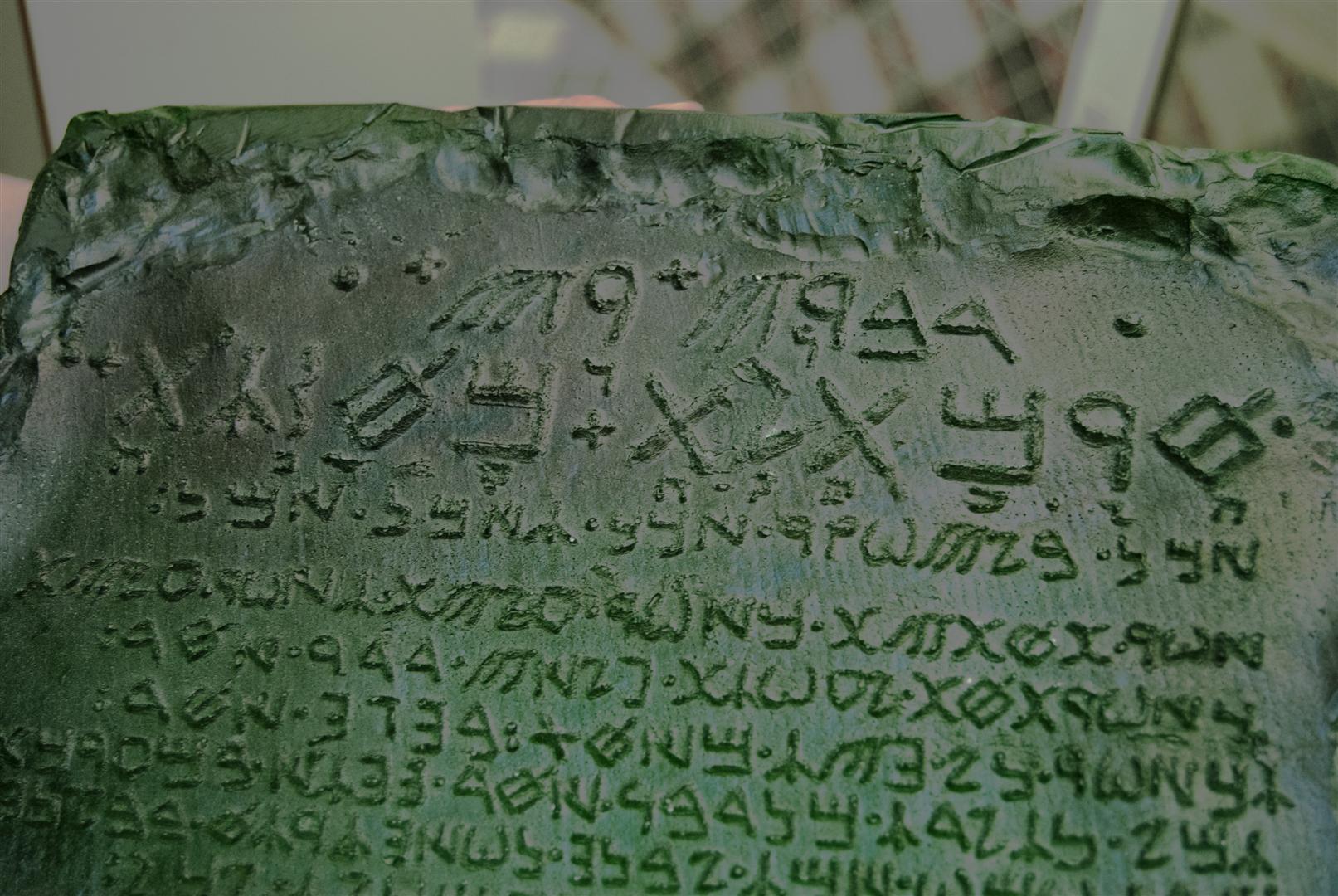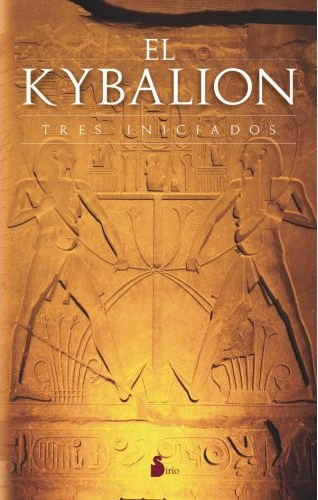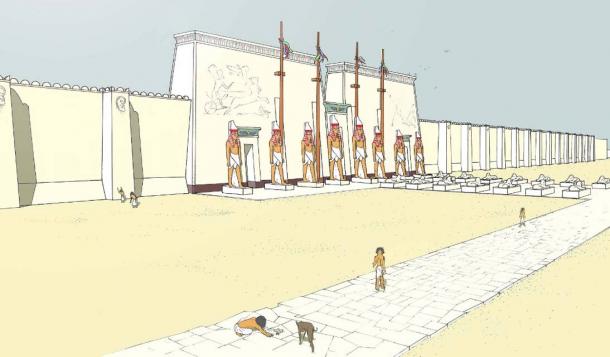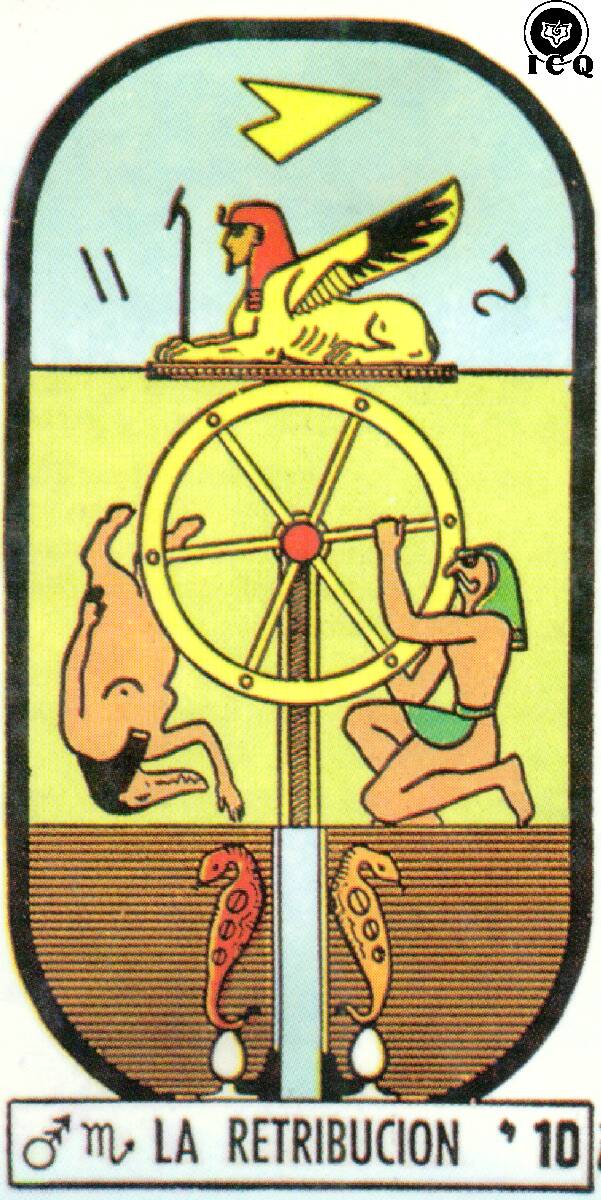“El alma es una luz
velada. Cuando se la abandona, se oscurece y se apaga; pero cuando se vierte
sobre ella el óleo santo del amor, se enciende como una lámpara inmortal”.
Édouard Schuré.
“Lee. Creas o no, pero lee. Y la vibración que encontrarás dentro despertará una respuesta en tu alma”.
Ha sido un fenómeno bastante frecuente que en el rechazo de las jóvenes generaciones, a los valores religiosos, espirituales, místicos y tambien culturales de occidente, hayan sido supravalorados aquellos procedentes del Oriente.
Ésta manera de proceder, aunque empezó con la generación romántica de finales del S.XVIII comienzos del XIX, continuando con la generación Beat de mediados del S.XX, llegó a su ápice en los años 60-70 del siglo pasado con el movimiento Hippy.
Las estampas del Sagrado Corazón de Jesus,
de la Virgen Maria y de los santos cristianos, fueron sustituidas en las decoraciones de dormitorios, cocinas y salones, por aquellas de Ganesha,
Buda, de Gaia -la Madre Tierra- o algún mandala tibetano. Y no es de extrañar, dado el agotamiento de unas normas de comportamiento, de unas actitudes, sumamente alejados de las necesidades de los que deseábamos una nueva espiritualidad, más acorde con los nuevos tiempos que nos ha tocado vivir.
Pero con el tiempo y despues de muchísimos Oooommm!, con profundos cambios en nuestras perspectivas vitales, hemos podido volver a mirar con nuevos ojos, nuestra propia tradición. El Maestro Eckhart, Jacob Boehme, Duns Scott, Giordano Bruno y tantos otros, empezaron a recuperar sus lugares en nuestras estanterias de libros espirituales, al lado de los Sankaras, Ibn Arabi, DT. Suzuki, Idries Shah, Ramana Maharshi o el Gita...
No sin sorpresas, descubrimos que tambien en Occidente, a pesar de la represión, de las persecuciones, de las hogueras, existía una vía mística, esotérica, tan profunda y auténtica como aquella que creíamos casi exclusiva de las frondosas y fértiles selvas de la península del indostán o de la cumbres del Himalaya. Y ya sin asombro, descubrimos algo que comenzábamos a intuir que el mensaje era exactamente el mismo en todas partes y desde el principio de los tiempos.
Aquel "Conócete a tí mismo y conocerás al universo y a los dioses" que coronaba el frontispicio del Templo de Apolo en Delfos, se expresará de mil maneras diferentes, en mil lenguas, paises y gentes también diferentes, pero siempre ha estado ahí, como la última y primera de las verdades.
Los lectores de éste blog, han podido en las últimas entradas, recorrer la vida y obra de personajes claves para la formación de nuestra peculiar manera de ver la última realidad, como Pitágoras, Ammonio Saccas, o el mismo Akhenaton el faraón "Hereje", todos ellos nos han traído una aproximación a nuestros orígenes, hoy daremos nuevo paso, acercándonos aún más, al primero - o uno de los primeros- de los grandes maestros de la humanidad: Thot-Hermes, más conocido como Hermes Trimegisto.
Hermes Trismegisto es el
nombre griego de un personaje mítico que se asoció a un sincretismo del dios
egipcio Dyehuty
(Thot en griego) y el dios heleno Hermes. Hermes Trismegisto significa en griego
'Hermes, el tres veces grande', Ἑρμῆς ὁ
Τρισμέγιστος. En latín es: Mercurius ter Maximus.
Hermes Trismegisto es
mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio,
paralelo al dios Thot,
también egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias
metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. Para algunos pensadores
medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el
advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la
Tabla de esmeralda —que fue traducida del latín al inglés por el mismísimo Isaac Newton— y
de filosofía, como el Corpus hermeticum. No obstante, debido a la carencia de
evidencias concluyentes sobre su existencia, el personaje histórico se ha ido construyendo
ficticiamente desde la Edad Media hasta la actualidad, sobre todo a partir del
resurgimiento del esoterismo.
Orígenes mitológicos
Según las creencias egipcias, los dioses habían gobernado en el Antiguo Egipto antes que los faraones, civilizándolos con sus enseñanzas. En ellas, el dios egipcio Thot era el dios de la sabiduría y el patrón de los magos. También era el guardián y escribiente de los registros que contenían el conocimiento de los dioses.
A este mitológico dios
egipcio, se le representa como un ser híbrido, hombre con cabeza de ibis,
coronado en ocasiones con un disco lunar. Considerado el dios de la
sabiduría teniendo autoridad sobre los demás dioses. Inventor de la escritura
en grabados o jeroglíficos, de los números, la música, las artes y las
ciencias. Dios del símbolo lunar y medidor del tiempo; encargado de prever el
futuro. Es el escribano sagrado, puesto que registra los acontecimientos de los
dioses. Como guardián del conocimiento, también es considerado como el dios que
maneja la vida y el destino de todos. Ayuda a los humanos al desarrollo de la
civilización y, a su vez, tiene el poder para resucitar a los muertos.
Al dios Thot se le atribuye
el mítico y sagrado libro de los antiguos egipcios, libro compuesto por
símbolos y jeroglíficos realizado en hojas o láminas de oro puro; el
conocido Libro de Thot. Escrito desde el comienzo de la civilización egipcia,
incluso antes de ser construidas las pirámides. Libro mudo por su escritura en
grabados o jeroglíficos y libro del conocimiento: “aquella cosa que da
conocimiento a todo lo demás”. En el Libro de Thot, cuenta la historia, se
podía encontrar condensado al universo entero desde el mundo material con todos
sus componentes, hasta el mundo intelectual y espiritual. Era ciencia y
espiritualidad, progreso y evolución de la vida. Era astrología y deseo de una
cultura por descubrir y explorar la vida; la vida más allá de lo aparente y
evidente.
Muchos investigadores vinculan
el origen del Tarot o del Tarot Egipcio con el Libro de Thot. Esta asociación
probablemente se deba a los símbolos aparentemente encontrados en el Libro de
Thot y quizás a los temas relacionados con los diversos aspectos del espíritu
estudiados por los sacerdotes egipcios, ya que el libro de Thot se componía de
símbolos y jeroglíficos en los que se plasmaba la sabiduría del dios Thot en 78
láminas de oro puro con las figuras de los Arcanos mayores y menores. A pesar
de esta vinculación y su difusión, el Tarot Egipcio que conocemos son
creaciones de autores modernos y no de ilustraciones antiguas. Quien comenzó a
relacionar el origen del Tarot a la civilización egipcia, concretamente, al
famoso Libro de Thot fue el escritor Antoine Court de Gébelin. Court aseguraba
haber visto parte del texto egipcio original, expresando que su contenido no
era más que la descripción de los arcanos mayores del Tarot, llegando a afirmar
que el tarot de Marsella estaba basado en un Tarot, cuyas figuras no serían
otra cosa que las “páginas” del libro de Thot.
Como veíamos en otras
entradas del blog es este sistema de adivinación y autoconocimiento llamado
Tarot. Sistema que encierra un invaluable conocimiento y sabiduría sobre el
cosmos, la energía, la vida, la materia, la conciencia y sobre nosotros mismos;
nuestra esencia y desarrollo. Sabiduría oculta y manifiesta para todo aquel ser
que sepa buscar, para poder hallar; que sepa pedir para poderle conceder.
Clemente de Alejandría estimaba que los egipcios poseían cuarenta y dos escritos sagrados, que contenían todas las enseñanzas que poseían los sacerdotes egipcios.
Más tarde, varias de las
características de Thot se asociarían al Hermes de la mitología helenística,
incluyendo la autoría de los «cuarenta y dos textos». Este sincretismo no fue
practicado por los griegos, sino que en el primer o segundo siglo de la era
cristiana, se le comenzó a llamar a esta fusión «Hermes Trismegisto»,
probablemente por cristianos que tenían noticia de los textos egipcios. No
obstante, en algún momento la ambigua noción de divinidad se transformó en la
de un personaje histórico de los tiempos iniciales de la civilización
occidental, al cual además se le atribuyeron otros escritos filosóficos.
Siegfried Morenz ha
sugerido en Religión de Egipto: «La referencia a la autoría de Tot [...] se
basa en la antigua tradición, y la cifra de cuarenta y dos probablemente se
debe al número de nomos de Egipto, y, por tanto, pretende transmitir el
concepto de integridad». Platón, en Timeo y Critias comentó que en el templo de la diosa Neit en Sais, había salas que
contenían registros históricos secretos de sus doctrinas que tenían hasta una
antigüedad de 9000 años. A la
identificación entre Thot y Hermes en la figura de Hermes Trismegisto ha de
añadirse otra posterior, de carácter esotérico, por la cual Hermes Trismegisto
es también Abraham, el patriarca hebreo, que habría comenzado dos tradiciones:
una solar, pública, recogida en el Antiguo Testamento y otra privada,
trasmitida de maestro a discípulo, accesible en el Corpus hermeticum.
También hay quienes
consideran que se trata de Melquisedec el llamado sabio de Salem
(posteriormente Jerusalén) quien también fue conocido y reverenciado en Egipto
y que fue mencionado en los escritos bíblicos como un Sacerdote del Altísimo y
que no tuvo principio ni fin y que el mismo Abraham le reverenciaba y le pagaba
diezmo por lo que se presume que fue un personaje muy importante.
La literatura hermética
La llamada «literatura hermética» es en cierto modo, un conjunto de papiros que contenían hechizos y procedimientos de inducción mágica. Por ejemplo, en el diálogo llamado Asclepio, el dios griego de la medicina, se describe el arte de atrapar las almas de los demonios en estatuas, con la ayuda de hierbas, piedras preciosas y aromas, de tal modo que la estatua pudiera hablar y profetizar. En otros papiros, existen varias recetas para la construcción de este tipo de imágenes y detalladas explicaciones acerca de cómo animarlas (dotarlas de alma) ahuecándolas para poder introducir en ellas un nombre grabado en una hoja de oro, momento esencial del proceso.
No obstante, no se queda
ahí la literatura atribuida a esta figura mitológica. Los escritos herméticos,
en general, dan cuenta de un determinado enfoque acerca de las leyes del
universo. En el Asclepio se nos habla constantemente de Dios, a
quien se llama "El Todo Bueno", para describirnos las leyes del
Universo.
Por ejemplo, en el pasaje número veinte del Asclepio, Dios es expresado como la inconcebible Unidad que constituye el Universo. Una unidad, cuya característica esencial es que posee naturaleza masculina y femenina al tiempo. Esta característica se la otorgará Dios a su vez, por reflejo, a todas sus criaturas. En el Asclepio, como decíamos, la figura de Dios no tiene la consideración de quien ha hecho todas las cosas, sino que Dios mismo "es" todas las cosas. Todos los seres vivos, todo lo material e inmaterial, son para Hermes partes que actúan dentro de Dios. Pero sólo los humanos somos un reflejo exacto de Dios, el Todo Bueno.
Por ejemplo, en el pasaje número veinte del Asclepio, Dios es expresado como la inconcebible Unidad que constituye el Universo. Una unidad, cuya característica esencial es que posee naturaleza masculina y femenina al tiempo. Esta característica se la otorgará Dios a su vez, por reflejo, a todas sus criaturas. En el Asclepio, como decíamos, la figura de Dios no tiene la consideración de quien ha hecho todas las cosas, sino que Dios mismo "es" todas las cosas. Todos los seres vivos, todo lo material e inmaterial, son para Hermes partes que actúan dentro de Dios. Pero sólo los humanos somos un reflejo exacto de Dios, el Todo Bueno.
También nos habla Hermes
del Tiempo. De acuerdo con el Asclepio,
parágrafo 27, el Mundo es el receptáculo del Tiempo, que mantiene la vida en su
correr y agitar. El Tiempo por su lado respeta el Orden. Y el Orden y el Tiempo
provocan, por transformación, la renovación de todas las cosas que hay en el
Mundo. Recordemos que en esta obra, el propio Hermes aparece como un personaje
que dialoga con Asclepio, siendo que la conversación se sitúa en el antiguo
Egipto. Como curiosidad, añadiremos que en el Asclepio
habla Hermes de dioses que están en la Tierra. Al preguntarle Asclepio a Hermes
dónde están tales dioses, Hermes le responde que en una montaña de Libia y acto
seguido le cambia el tema. Esos dioses se irán finalmente, y dejarán a la
humanidad desasistida.
Entre los tratados
atribuidos a Hermes Trismegisto destaca el Corpus hermeticum.
El Corpus hermeticum es
una colección de 24 textos sagrados escritos en lengua griega que contienen los
principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas. En ellos se trata
de temas como la naturaleza de lo divino, el surgimiento del Cosmos, la caída
del Hombre del paraíso, así como las nociones de Verdad, de Bien y de Belleza.
Contenido
Según la tradición, el
Corpus fue redactado por Hermes Trismegisto, originariamente una simple
transfiguración del dios egipcio Thot, pero que posteriormente fue tenido por un sabio que en
tiempos atávicos había fundado la alquimia y otras ciencias herméticas.
Estudiosos judíos y renacentistas como Marsilio
Ficino, lo consideraban contemporáneo de Moisés.
Las obras de Hermes
Trimegisto, que se denominaban con el nombre genérico de Hermética, tuvieron
una influencia muy importante en el desarrollo del mundo espiritual del
Renacimiento, particularmente en las obras de autores como Pico della Mirandola
y otros entusiastas de la alquimia y el neoplatonismo.
El Corpus comienza con la
revelación de Poimandres, el pastor de hombres (uno de
los epítetos del dios de los gnósticos y los neoplatonistas), a Hermes
Trismegisto durante el sueño.
Los textos afirmaban ser
meras traducciones griegas de originales egipcios, si bien estudios filológicos
modernos, como los de Caubabon y Yates, apuntan a una redacción griega original
que surgió probablemente entre los siglos II y III de nuestra era. Fueron
ampliamente leídos en los últimos siglos de la Antigüedad clásica y algunas
sectas religiosas, como la de los harranitas (que tomaron el nombre de
sabeos tras la conquista islámica), los adaptaron como libros canónicos. Aunque
su uso fue decayendo con la cristianización del Imperio romano, todavía en el
siglo V San Agustín de Hipona argumentaba contra los textos.
El Corpus hermeticum fue
recuperado por Cosme de Médici en 1463, que adquirió un manuscrito bizantino
que contenía los primeros XIV libros, los cuales fueron traducidos ese mismo
año al latín por el humanista florentino Marsilio
Ficino. En 1471, gracias a la imprenta se publicaría la primera
versión impresa.
La estructura del Corpus
es la siguiente:
CORPUS HERMETICUM
(tratados I–XIV, XVI–XVIII)
Tratado I. De Hermes
Trimegisto: Poimandres.
Tratado IIA. De Hermes a
Tat: discurso universal (tratado perdido).
Tratado IIB. (Título
perdido. Falta el comienzo del tratado y el título; según Estobeo era De
Hermes: de los discursos a Asclepio. Tema: el movimiento. Denominaciones de
dios).
Tratado III. De Hermes:
discurso sagrado.
Tratado IV. De Hermes a
Tat: la crátera o la Unidad.
Tratado V. De Hermes a
Tat, su hijo: que dios es invisible y, a la vez, muy evidente.
Tratado VI. Que el bien
sólo es en dios y en ningún otro.
Tratado VII. Que la
ignorancia de dios es el mayor mal entre los hombres.
Tratado VIII. Que ningún
ser perece, sino que equívocamente se denomina destrucción y muerte a lo que no
es sino cambio.
Tratado IX. En torno al pensar
y al sentir [Que sólo en dios y en ningún otro existe lo Bello y lo Bueno].
Tratado X. De Hermes
Trimegisto: la llave.
Tratado XI. El pensamiento
a Hermes.
Tratado XII. De Hermes
Trimegisto a Tat: el pensamiento común.
Tratado XIII. De Hermes
Trimegisto a su hijo Tat: discurso secreto de la montaña, en torno a la
regeneración y al voto de silencio.
Tratado XIV. De Hermes
Trimegisto a Asclepio.
Tratado XVI. De Asclepio
al rey Amón: definiciones.
Tratado XVII. (Lo
incorpóreo).
Tratado XVIII. Sobre cómo
el alma es obstaculizada por las afecciones del cuerpo.
Anexo del códice VI Nag Hammadi. La Ogdóada
y la Enéada.
Se le atribuye también la
redacción de la Tabla de esmeralda,
que fue considerado por los alquimistas, el libro fundacional de la alquimia. Otras de sus obras más destacadas serían el Kybalión
(en el cual se expresan de forma sintética las leyes del Universo), ciertos libros de poemas y el "Salida del alma hacia la luz del día", también conocido como «Libro de los muertos», una serie de conjuros que guían el alma del difunto por el más allá después de la muerte.
por haberse encontrado ejemplares de él dentro de los sarcófagos de algunos destacados personajes egipcios y tambien esculpidos aunque sólo en las paredes de la pirámide del faraón Teti I
.
que fue considerado por los alquimistas, el libro fundacional de la alquimia. Otras de sus obras más destacadas serían el Kybalión
(en el cual se expresan de forma sintética las leyes del Universo), ciertos libros de poemas y el "Salida del alma hacia la luz del día", también conocido como «Libro de los muertos», una serie de conjuros que guían el alma del difunto por el más allá después de la muerte.
por haberse encontrado ejemplares de él dentro de los sarcófagos de algunos destacados personajes egipcios y tambien esculpidos aunque sólo en las paredes de la pirámide del faraón Teti I
.
Resurgimiento medieval
Durante la Edad Media y el
Renacimiento los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, conocidos como
Hermetica, gozaban de gran crédito y eran populares entre los alquimistas. La
tradición hermética, por lo tanto, se asocia con la alquimia, la magia, la
astrología y otros temas relacionados. En los textos se distinguen dos
categorías: de «filosofía» y «técnica» hermética. La primera se ocupa
principalmente de la argumentación teórica sobre la que se sostiene el
pensamiento mágico y la segunda trata sobre su aplicación práctica. Entre otros
temas, hay hechizos para proteger los objetos por «arte de magia», de ahí el
origen de la expresión «sellado herméticamente».
El erudito clásico Isaac
Casaubon, en De rebus sacris et ecclesiaticis exercitiones XVI (1614),
mostró por el tipo de caracteres griegos que los textos escritos tradicionalmente en la noche de los tiempos, eran en realidad más recientes: la mayor parte del Corpus hermeticum «filosófico» puede ser de una fecha alrededor del año 300. Sin embargo, fueron descubiertos en el siglo XVII errores de la datación de Casaubon por el estudioso Ralph Cudworth, que argumentó que la denuncia de falsificación sólo puede aplicarse a tres de los diecisiete tratados contenidos en el Corpus hermeticum. Además, Cudworth señaló que los textos eran una formulación tardía de una tradición anterior, posiblemente oral. Según Cudworth, el texto debe considerarse como un término ad quem, y no a quo, es decir, que el texto es el fruto de una tradición anterior y no su origen, como podría hacer pensar Casaubon.
mostró por el tipo de caracteres griegos que los textos escritos tradicionalmente en la noche de los tiempos, eran en realidad más recientes: la mayor parte del Corpus hermeticum «filosófico» puede ser de una fecha alrededor del año 300. Sin embargo, fueron descubiertos en el siglo XVII errores de la datación de Casaubon por el estudioso Ralph Cudworth, que argumentó que la denuncia de falsificación sólo puede aplicarse a tres de los diecisiete tratados contenidos en el Corpus hermeticum. Además, Cudworth señaló que los textos eran una formulación tardía de una tradición anterior, posiblemente oral. Según Cudworth, el texto debe considerarse como un término ad quem, y no a quo, es decir, que el texto es el fruto de una tradición anterior y no su origen, como podría hacer pensar Casaubon.
La tradición cristiana
medieval lo veneró como protector y guía de los hermetistas, que practicaban
las artes de la alquimia, la magia y la astrología.
La tradición islámica
Antoine
Faivre ha señalado que Hermes Trismegisto tiene un lugar en la
tradición islámica, aunque el nombre de Hermes no aparece en el Corán.
Hagiógrafos y cronistas de los primeros siglos de la Hégira islámica
identificaron a Hermes Trismegisto con Idris, el nabi de las suras 19, 57,
21, 85, a quien los musulmanes también identifican con Enoc.
Según Antoine Faivre, a
Idris-Hermes se le llama Hermes Trismegisto porque fue triple: el primero, comparable
a Thot, era un
«héroe civilizador», un iniciador en los misterios de la ciencia divina y la
sabiduría que anima el mundo, que grabó los principios de esta ciencia sagrada
en jeroglíficos. El segundo Hermes, el de Babilonia, fue el iniciador de
Pitágoras. El tercer Hermes fue el primer maestro de la alquimia. «Un profeta
sin rostro», escribe el islamista Pierre Lory, «Hermes no posee características
concretas, o diferentes a este respecto de la mayoría de las grandes figuras de
la Biblia y el Corán».
Resurgimiento moderno
Los ocultistas modernos sugieren que algunos de estos textos pueden tener su origen en el Antiguo Egipto, y que «los cuarenta y dos textos esenciales», que contenían lo fundamental de sus creencias religiosas y su filosofía de la vida siguen escondiendo un conocimiento secreto.
Bases del pensamiento hermético
Toda la filosofía hermética se basa en siete principios: el principio del Mentalismo, el principio de Correspondencia, el principio de Vibración, el principio de Polaridad, el principio del Ritmo, el principio de Causa y Efecto, el principio de Generación.
Os ofrezco a continuación el primero de una serie de videos sobre el hermetismo que me han parecido excelentes para explicar de forma sencilla pero con un cierto detalle, la complejidad del tema del que estamos hablando.
En éste primer video se habla sobre todo de la figura de Hermes desde diversas perspectivas, en los siguientes se irán explicando los siete principios o Leyes Fundamentales.
1
La doctrina hermética es
sin duda la corriente esotérica que más ha influido en el esoterismo
occidental. Sus textos han sido estudiados por los filósofos a través del
tiempo, como Filón de Alejandría, Anaxágoras, Platón en la Grecia antigua; hizo
su aporte al cristianismo primitivo así San Agustín hace referencia de ella en
De Civitate Dei, e influyó en otros escritores cristianos como Boecio,
Lactancio, Origenes, Dionisio, Juan de Scotto para el desarrollo del Esoterismo
Cristiano. Igualmente entre los Hermetistas Arabes se encuentran: Jabir Ibn
Hayyan, Al Razi y en un texto corto del hermetismo llamado La Tabla Esmeralda,
en la cual se expresan principios naturales y filosóficos, expone las leyes que
rigen los cambios en la naturaleza y constituye un verdadero breviario de
alquimia. En la Edad Media el Hermetismo influyó en filósofos como Paracelso,
Raymundo Lulio, Maimonides.
El Hermetismo es la ciencia de la naturaleza oculta en los jeroglíficos y símbolos del antiguo Egipto. Es la investigación del principio de la vida, es la ciencia de las propiedades ocultas, de las virtudes escondidas y de las relaciones que se establecen entre los tres reinos en el mundo. Estos reinos dejan aparecer entre sí afinidades y rechazos: plantas, minerales y animales entretejen con los astros lazos que permiten la aprehensión de cadenas o de series susceptibles de comprender los secretos de la naturaleza.. Es la reproducción por el hombre del fuego natural y divino que crea y genera los seres. Para esta comprensión no obstante se requiere una iniciación previa, ya que en efecto entre el mundo sideral investido por la voluntad divina, el hombre y la naturaleza, se establecen una serie de relaciones, que por si sola la razón es impotente para expresar.
Como ha venido sucediendo
en las últimas entradas de éste blog, prefiero recoger las palabras de
estudiosos mucho mejor capacitados para exponer determinados temas. Limitarme a
decir –como hacen los “entendidos oficiales”- que Thot-Hermes es un personaje
mítico – aún siendo probablemente la estricta verdad- añade poco al
conocimiento del lector interesado. Opino que trasladar al personaje a la materialidad,
aunque sea en el plano imaginativo, o desde la intuición de quienes hayan
alcanzado un nivel superior de percepción, aportará mucho más al conocimiento,
convencido como estoy, de que éste no se consigue tan sólo con la utilización
de la razón lógica –imprecindible sí, pero insuficiente-, sino también, con el
concurso de la imaginación, la intuición, los sentimientos y las emociones,
especialmente, si las imágenes transmitidas tienen como complemento añadido la
intención y un profundo contenido moral –de la de verdad: solidaridad,
fraternidad, amor al prójimo- y de belleza.
Por ello, en ésta ocasión
recurriré al auxilio de Édouard Schuré (1841-1929) un escritor francés,
nacido el 21 de enero de 1841 en Estrasburgo. Falleció en París el 7 de octubre
de 1929. Es escritor, filósofo y musicólogo, autor de novelas, de piezas de
teatro, de escritos históricos, poéticos y filosóficos. Se le conoce
mundialmente sobre todo por su obra Los Grandes Iniciados, en la que me he
basado. Nació en una familia protestante. Huérfano de madre a la edad de 5 años
y de padre a la edad de 14 años, vivió a continuación con su profesor de
Historia del instituto Jean Sturm hasta la edad de 20 años. Tras su
bachillerato, Édouard Schuré se inscribe en la Facultad de Derecho para
contentar a su abuelo materno que era el decano; pero esta disciplina lo aburre
considerablemente, por lo que pasa la mayoría de las tardes en la Facultad de
Letras con jóvenes estudiantes y artistas enamorados como él de la literatura y
el arte. Entre ellos su amigo músico Victor Nessler y el historiador Rudolf
Reuss. Tras terminar sus estudios de derecho, decide dedicarse a la poesía. En
1861, obtuvo sin embargo su licencia en derecho. Estudió a los filósofos con
gran interés, particularmente Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Schelling,
Fichte, Schopenhauer y Nietzsche. Intuitivamente atraído por los misterios antiguos,
leyó con gran intérés un libro que contiene una descripción detallada de los
Misterios de Eleusis, lo que le causó una gran impresión.
A la muerte de su abuelo,
heredó lo suficiente para vivir de sus posesiones e ingresos. Abandonó
rápidamente el derecho y se trasladó a Alemania con el fin de escribir una
historia de Lied que ya había emprendido bajo la dirección de uno sus
profesores del instituto, Albert Grün, un refugiado político alemán que lo
inició en la literatura alemana y en la filosofía de Hegel. Alsaciano, Edouard
Schuré posee una doble cultura lo que le da un espíritu abierto e incluso
universal que se ampliará aún más a raíz de su encuentro con Margarita Albana.
En 1866, Schuré está aún en Berlín, frecuenta asiduamente los salones
literarios que a ella le apasionan. El 18 de octubre de 1866, se casa con
Mathilde Nessler (1866-1922) y el matrimonio se establece en París. Publica su Historia
de Lied, lo que lo introduce en los círculos literarios. Se le recibe en los
salones de la Condesa de Agoult, donde conoce a Renan, Michelet, Taine y Jules
Ferry. Dirá de sí mismo, como lo destaca G. Jeanclaude en su obra sobre Schuré:
“Tres grandes personalidades actuaron de una manera soberana sobre mi vida: Richard
Wagner, Margarita Albana y Rudolf Steiner. Si pudiera investigar el
misterio de estas tres personalidades y hacer la síntesis, habría solucionado
el problema de mi vida“. Entre sus obras, podemos destacar: Historia del
drama musical; Ricardo Wagner: sus obras y sus ideas; Los grandes
iniciados; Jesús: el último gran iniciado; Rama y Moisés: el
ciclo ario y la misión de Israel; La Atlántida: Lemuria / Evolución
planetaria / Origen del hombre; La Evolución Divina y los Grandes Iniciados,
que podéis descargaros aquí:
http://itorlaabakaakad.bligoo.com.ve/media/users/12/608318/files/73373/Schure_Edouard_-_Los_Grandes_Iniciados.pdf
http://itorlaabakaakad.bligoo.com.ve/media/users/12/608318/files/73373/Schure_Edouard_-_Los_Grandes_Iniciados.pdf
Veamos que nos explica
sobre Hermes-Tot.
Frente a Babilonia, metrópoli tenebrosa del despotismo, Egipto fue en el mundo antiguo una verdadera ciudadela de la ciencia sagrada, una escuela para sus más ilustres profetas, un refugio y un laboratorio de las más nobles tradiciones de la Humanidad. Gracias a excavaciones inmensas, a trabajos admirables, el pueblo egipcio nos es hoy mejor conocido que ninguna de las civilizaciones que precedieron a la griega, porque nos vuelve a abrir su historia, escrita sobre páginas de piedra. (Champollion, L’Egypte sous les Pharaoro; Bunsen, Aegyptiscfae Alterthümer; Lepsius, Denlunaeler; Paul Pierret, Le livre des Morts; Francois Lenormant, Histoire des Peuples de l’Orient; Máspero, Histoire andenne des Peuples de l’Orient, etc.).
Se desentierran sus
monumentos, se descifran sus jeroglíficos, y sin embargo, nos falta aún
penetrar en el más profundo arcano de su pensamiento. Ese arcano es la doctrina
oculta de sus sacerdotes. Aquella doctrina, científicamente cultivada en los
templos, prudentemente velada bajo los misterios, nos muestra al mismo tiempo
el alma de Egipto, el secreto de su política, y su capital papel en la historia
universal.
Nuestros historiadores
hablan de los faraones en el mismo tono que de los déspotas de Nínive y de
Babilonia. Para ellos, Egipto es una monarquía absoluta y conquistadora como
Asiria, y no difiere de ésta más que porque aquélla duró algunos miles de años
más. ¿Sospechan ellos que en Asiria la monarquía aplastó al sacerdocio para
hacer de él un instrumento, mientras que en Egipto el sacerdocio disciplinó a
los reyes, no abdicó jamás ni aun en las peores épocas, arrojando del trono a
los déspotas, gobernando siempre a la nación; y eso por una superioridad
intelectual, por una sabiduría profunda y oculta, que ninguna corporación
educadora ha igualado jamás en ningún país ni tiempo?.
Veamos elsegundo de los videos que analiza el principio del Mentalismo:
Cuesta trabajo creerlo. Porque, bien lejos de deducir las innumerables consecuencias de ese hecho esencial, nuestros historiadores lo han entrevisto apenas, y parecen no concederle ninguna importancia. Sin embargo, no es preciso ser arqueólogo o lingüista para comprender que el odio implacable entre Asiria y Egipto procede que los dos pueblos representaban en el mundo dos principios opuestos, y que el pueblo egipcio debió su larga duración a una armazón religiosa y científica más fuerte que todas las revoluciones.
Veamos elsegundo de los videos que analiza el principio del Mentalismo:
Cuesta trabajo creerlo. Porque, bien lejos de deducir las innumerables consecuencias de ese hecho esencial, nuestros historiadores lo han entrevisto apenas, y parecen no concederle ninguna importancia. Sin embargo, no es preciso ser arqueólogo o lingüista para comprender que el odio implacable entre Asiria y Egipto procede que los dos pueblos representaban en el mundo dos principios opuestos, y que el pueblo egipcio debió su larga duración a una armazón religiosa y científica más fuerte que todas las revoluciones.
Desde la época aria, a
través del período turbulento que siguió a los tiempos védicos hasta la
conquista persa y la época alejandrina, es decir, durante un lapso de más de
cinco mil años, Egipto fue la fortaleza de las puras y altas doctrinas cuyo
conjunto constituye la ciencia de los principios y que pudiera llamarse la
ortodoxia esotérica de la antigüedad. Cincuenta dinastías pudieron sucederse y
el Nilo arrastrar sus aluviones sobre ciudades enteras; la invasión fenicia
pudo inundar el país y ser de él expulsada: en medio de los flujos y reflujos
de la historia, bajo la aparente idolatría de su politeísmo exterior, el Egipto
guardó el viejo fondo de su teogonía oculta y su organización sacerdotal. Ésta
resistió a los siglos, como la pirámide de Gizeh medio enterrada entre la
arena, pero intacta. Gracias a esa inmovilidad de esfinge que guarda su
secreto, a esa resistencia de granito, el Egipto llegó a ser el eje alrededor
del cual evolucionó el pensamiento religioso de la Humanidad al pasar de Asia a
Europa. La Judea, la Grecia, la Etruria, son otras tantas almas de vida que
formaron civilizaciones diversas. Pero, ¿De dónde extrajeron sus ideas madres,
sino de la reserva orgánica del viejo Egipto?.
Moisés y Orfeo crearon dos religiones opuestas y prodigiosas: la una por su austero monoteísmo, la otra por su politeísmo deslumbrador. Pero, ¿Dónde se moldeó su genio?. ¿Dónde encontró el uno la fuerza, la energía, la audacia de refundir un pueblo salvaje como se refunde el bronce en un horno, y dónde encontró el otro la magia de hacer hablar a los dioses como una lira armonizada con el alma de sus bárbaros embelesados?. — En los templos de Osiris, en la antigua Thebas, que los iniciados llamaban la ciudad del Sol o el Arca solar, porque contenía la síntesis de la ciencia divina y todos los secretos de la iniciación.
Moisés y Orfeo crearon dos religiones opuestas y prodigiosas: la una por su austero monoteísmo, la otra por su politeísmo deslumbrador. Pero, ¿Dónde se moldeó su genio?. ¿Dónde encontró el uno la fuerza, la energía, la audacia de refundir un pueblo salvaje como se refunde el bronce en un horno, y dónde encontró el otro la magia de hacer hablar a los dioses como una lira armonizada con el alma de sus bárbaros embelesados?. — En los templos de Osiris, en la antigua Thebas, que los iniciados llamaban la ciudad del Sol o el Arca solar, porque contenía la síntesis de la ciencia divina y todos los secretos de la iniciación.
Todos los años, en el
solsticio de verano, cuando caen las lluvias torrenciales en la Abisinia, el
Nilo cambia de color y toma ese matiz de sangre de que habla la Biblia. El río
crece hasta el equinoccio de otoño, y sepulta bajo sus ondas el horizonte de
sus orillas. Pero, en pie sobre sus mesetas graníticas, bajo el sol que ciega,
los templos tallados en plena roca, las necrópolis, las portadas, las
pirámides, reflejan la majestad de sus ruinas en el Nilo convertido en mar.
Así, el sacerdote egipcio atravesó los siglos con su organización y sus
símbolos, arcanos impenetrables de su ciencia, en aquellas criptas y en
aquellas pirámides se elaboró la admirable doctrina del Verbo Luz, de la
Palabra Universal, que Moisés encerrará en su arca de oro, y cuya antorcha viva
será Cristo.
La verdad es inmutable en
sí misma, y sólo ella sobrevive a todo; pero cambia de moradas como de formas y
sus revelaciones son intermitentes. “La Luz de Osiris”, que en la antigüedad
iluminaba para los iniciados las profundidades de la naturaleza y las bóvedas
celestes, se ha extinguido para siempre en las criptas abandonadas. Se ha
realizado la palabra de Hermes a Asklepios: “¡Oh Egipto, Egipto!, sólo quedarán
de ti fábulas increíbles para las generaciones futuras, y nada durará de ti más
que palabras grabadas en piedras”.
Sin embargo, un rayo de
aquel misterioso sol de los santuarios es lo que quisiéramos hacer revivir
siguiendo la vía secreta de la antigua iniciación egipcia, en cuanto lo permite
la intuición esotérica y la refracción de las edades.
Pero antes de entrar en el
templo, lancemos una ojeada sobre las grandes fases que atravesó el Egipto
antes del tiempo de los Hicsos.
Casi tan vieja como la
armazón de nuestros continentes, la primera civilización egipcia se remonta a
la antiquísima raza roja. (En una inscripción de la cuarta dinastía, se habla
de la esfinge como de un monumento cuyo origen se perdía en la noche de los
tiempos, y que había sido encontrado fortuitamente en el reinado de aquel
príncipe, enterrado bajo la arena del desierto, donde estaba olvidado después
de muchas generaciones. Véase Pr. Lenorman, Histoire d’Orient, II, 55. Y la
cuarta dinastía nos lleva a unos 4000 años antes de J. C. Júzguese por ese dato
cuál será la antigüedad de la Esfinge).
La esfinge colosal de
Gizeh, situada junto a la gran pirámide, es obra suya. En tiempos en que el
Delta (formado más tarde por los aluviones del Nilo) no existía aún, el animal
monstruoso y simbólico estaba ya tendido sobre su colina de granito, ante la
cadena de los montes líbicos, y miraba el mar romperse a sus pies, allí donde
se extiende hoy la arena del desierto. La esfinge, esa primera creación del
Egipto, se ha convertido en su símbolo principal, su marca distintiva. El más
antiguo sacerdocio humano la esculpió, imagen de la Naturaleza tranquila y
terrible en su misterio. Una cabeza de hombre sale de un cuerpo de toro con
garras de león, y repliega sus alas de águila a los costados.
Es la Isis terrestre, la Naturaleza en la unidad viviente de sus reinos. Porque ya aquellos sacerdotes inmemoriales sabían y señalaban que en la gran evolución, la naturaleza humana emerge de la naturaleza animal. En ese compuesto del toro, del león, del águila y del hombre están también encerrados los cuatro animales, de la visión de Ezequiel, representando cuatro elementos constitutivos del microcosmos y del macrocosmos: el agua, la tierra, el aire y el fuego, base de la ciencia oculta.
Es la Isis terrestre, la Naturaleza en la unidad viviente de sus reinos. Porque ya aquellos sacerdotes inmemoriales sabían y señalaban que en la gran evolución, la naturaleza humana emerge de la naturaleza animal. En ese compuesto del toro, del león, del águila y del hombre están también encerrados los cuatro animales, de la visión de Ezequiel, representando cuatro elementos constitutivos del microcosmos y del macrocosmos: el agua, la tierra, el aire y el fuego, base de la ciencia oculta.
Por esta razón, cuando los
iniciados vean el animal sagrado tendido en el pórtico de los templos o en el
fondo de las criptas, sentirán vivir aquel misterio en sí mismos y replegarán
en silencio las alas de su espíritu sobre la verdad interna. Porque antes de
Aedipo, sabrán que la clave del enigma de la esfinge es el hombre, el
microcosmos, el agente divino, que reúne en sí todos los elementos y todas las
fuerzas de la naturaleza.
La raza roja no ha dejado
otro testigo que la esfinge de Gizeh; prueba irrecusable de que había formulado
y resuelto a su manera el gran problema.
HERMES
La raza negra que sucedió a la raza roja austral en la dominación del mundo, hizo del alto Egipto su principal santuario. El nombre de Hermes Toth, ese misterioso y primer iniciador del Egipto en las doctrinas sagradas, se relaciona sin duda con una primera y pacífica mezcla de la raza blanca y de la raza negra en las regiones de la Etiopía y del alto Egipto, largo tiempo antes de la época aria. Hermes es un nombre genérico como Manú y Buddha pues designa a la vez a un hombre, a una casta y a un Dios. Como hombre, Hermes es el primero, el gran iniciador del Egipto; como casta, es el sacerdocio depositario de las tradiciones ocultas; como Dios, es el planeta Mercurio, asimilado con su esfera a una categoría de espíritus, de iniciadores divinos; en una palabra: Hermes preside a la región supraterrena de la iniciación celeste. En la economía espiritual del mundo, todas esas cosas están ligadas por secretas afinidades como por un hilo invisible. El nombre de Hermes es un talismán que las resume, un sonido mágico que las evoca. De ahí su prestigio. Los griegos, discípulos de los egipcios, le llamaron Hermes Trismegisto o tres veces grande, porque era considerado como rey, legislador y sacerdote. Él caracteriza a una época en que el sacerdocio, la magistratura y la monarquía se encontraban reunidos en un solo cuerpo gobernante. La cronología egipcia de Manetón llama a esa época el reino de los dioses. No había entonces ni papiros ni escritura fonética, pero la ideografía existía ya: la ciencia del sacerdocio estaba inscrita en jeroglíficos sobre las columnas y los muros de las criptas.
Veamos el tercer video dedicado a la importantísima Ley de Causa y Efecto:
Considerablemente aumentada,
pasó más tarde a las bibliotecas de los templos. Los egipcios atribuían a
Hermes cuarenta y dos libros sobre la ciencia oculta. El libro griego conocido
por el nombre de Hermes Trismegisto encierra ciertamente restos alterados, pero
infinitamente preciosos, de la antigua teogonía, que es como el fíat lux de
donde Moisés y Orfeo recibieron sus primeros rayos. La doctrina del Fuego
Principio y del Verbo Luz, encerrada en la Visión de Hermes, será como la
cúspide y el centro de la iniciación egipcia.
Veamos ahora algunas
supuestas notas biográficas elaboradas por la autora Josefina Maynadé a la que
ya nos hemos referido en algunas otras entradas del blog, de su obra:
“Hermes el maestro de
sabiduría” que podéis descargaros aquí:
https://arjunabarcelona.files.wordpress.com/2015/07/maynade-hermes-el-maestro-de-sabiduria.pdf
https://arjunabarcelona.files.wordpress.com/2015/07/maynade-hermes-el-maestro-de-sabiduria.pdf
“Pocos días después del
plenilunio que sigue al equinoccio de otoño, cuando tenían lugar las grandes
festividades religiosas de los Misterios, antes de abrir el alba, un hombre
alto y bien formado, de tersa y brillante piel rojiza, de pura sangre egipcia,
vestido a la manera de los ciudadanos acomodados de Menfis, llamaba a la puerta
trasera del Templo de Ptah, lugar habitado por la comunidad de sacerdotes qué
tenían a su cargo los oficios sagrados.
Vestía el aludido una
estrecha túnica de tela de algodón a rayas diagonales verdes y rojas, con
amplio mandil almidonado a pliegues, sujeto por un cinturón de cuero y oro.
Tocaba su cabeza, de amplia y pensativa frente, un rico lienzo sirio bordado
con hilos de colores, ceñido con corona de metal a la manera egipcia y cuyos
paños laterales caían en forma simétrica sobre sus anchos hombros.
La puerta tardaba en
abrirse y el hombre daba muestras de creciente impaciencia. De vez en cuando
volvía la cabeza a un lado y a otro, frunciendo el ceño en la semiobscuridad
que antecede al amanecer, en tanto oteaba a lo largo de los caminos de acceso
al Templo, como si temiera ser descubierto.
Por fin rechinaron los
goznes de hierro, la puerta se abrió pausadamente, y el visitante entró tras un
mudo ademán hospitalario del más joven de los sacerdotes de Ptah.
Dio el misterioso
visitante unos pasos hacia el interior y, franqueado el umbral, se detuvo sin cambiar de postura.
Cuando el sacerdote hubo
corrido el cerrojo de la puerta, acercó con interés su candil de aceite y
resinas perfumadas al desconocido, mirándole de arriba abajo. Luego, díjole:
¿Qué quieres de los
siervos de Ptah?.
Con voz varonil y segura
aunque levemente velada por la emoción, respondió el recién llegado:
— Soy portador de una
ofrenda preciosa, la más grata a mi corazón.
Fiel a la llamada del Sumo
Sacerdote, os traigo a mi hijo recién nacido. Es para mí una honra altísima
ofrecerlo a vuestro superior cuidado, para el servicio del dios.
El joven sacerdote lanzó
una exclamación de júbilo. Dejó en seguida en el suelo el candil metálico,
levantó ambos brazos con las palmas de las manos de frente, y se inclinó con
reverencia ante el desconocido. Luego, sin decir palabra, desapareció por el
fondo en tinieblas de la estancia.
El visitante permaneció
inmóvil, de pie, mirando en la dirección por donde había desaparecido el
sacerdote.
El recién llegado lo vio
avanzar alto y majestuoso, con su larga barba cana cortada en punta y su alba
túnica hasta los pies, sujeta a la cintura con una simple faja amarilla.
Al llegar frente a él, el
joven lampadóforo se hizo a un lado.
Sonriendo y con los ojos
iluminados, el Hierofante se dirigió al recién llegado con estas palabras:
— ¡Bienvenidos seáis, tu y
el ser que has engendrado por la voluntad de los dioses!.
Los ojos relucientes del
anciano se fijaron acto seguido en el tierno envoltorio que sostenía el anónimo
visitante, y levantando con manos temblorosas una punta del velo que lo cubría,
añadió:
— ¿Cuándo sellaron los
astros su primer vagido?.
— En la media noche del
día de la luna llena — contestó el aludido, inmóvil como una estatua.
— ¡Es el esperado! —
susurró el Hierofante, como hablando consigo mismo, con voz que era al mismo
tiempo suspiro. Y dirigiéndose al hombre ¡Sea tres veces bendito, ya que un día
ha de ser “Tres Veces Grande”!.
Levantó entonces en
actitud de agradecimiento y loa los brazos, con las palmas de ambas manos
abiertas al cielo, y añadió cerrando los ojos, como si concentrara en la acción
de gracias todas las fuerzas de su ser:
— En nombre de la Madre
Isis que lucía, en su plenitud en el cénit celeste, ¡sea bendito!.
Dirigióse luego hacia
occidente, con las palmas de las manos de frente y prosiguió ceremoniosamente:
— En nombre de Apis, el
Toro sideral que preside la Era que comienza, ¡bendito sea!.
Volvióse acto seguido cara
a oriente y añadió:
- En nombre de la zodiacal Serpiente, el Uraeus secreto, ¡que su bendición sea tuya!.
- En nombre de la zodiacal Serpiente, el Uraeus secreto, ¡que su bendición sea tuya!.
Finalmente, dobló su
cuerpo, con las palmas de las manos dirigidas a la tierra y con voz gravé y
profunda, invocó:
— En el nombre de Osiris,
el Sol Nocturno, señor de los Misterios, ¡te bendigo!.
Avanzó entonces dos pasos
en dirección al desconocido tendiendo hacia
él los brazos, en actitud de súplica y requerimiento, sin decir palabra. El hombre,
depositó en ellos suavemente el precioso envoltorio.
— Desde hoy — dijo el
anciano — tu hijo se halla bajo la custodia de esta sagrada comunidad.
Velaremos por su crecimiento externo e interno. Tu generosa acción, tu
renuncia, son una ofrenda inapreciable al presente y al futuro del mundo. ¡Que
los grandes dioses premien a ti y a su madre, la Santa primogenitora del
Enviado!.
Las puertas del Templo se
volvieron a abrir lentamente. El hombre avanzó unos pasos, levantó la faz y sus
ojos negros, grandes y rasgados, se posaron un buen rato sobre el sol alado que
orlaba la piedra del dintel de entrada.
A la temprana luz del día,
pudo ver entonces el Hierofante lucir en ellos dos grandes lágrimas. Era el
precio humano de la renuncia definitiva al hijo recién nacido.
El anciano depositó entonces
la dulce carga en los brazos del joven sacerdote y dirigiéndose al desconocido,
sacó de su dedo índice una gran sortija de oro formada por un ágata labrada,
rodeada de diamantes y rubíes incrustados, y se la entregó, en tanto le decía:
— Tómala. Es el talismán
del dios. Tu le diste el germen. Tu esposa la materia. Osiris el espíritu. A
través de él, la protección divina se cernirá siempre sobre tu hogar.
El hombre tomó la sortija
y la colocó en el índice de su diestra y puso ésta en señal de reconocimiento
sobre su pecho, en tanto bajaba la cabeza ante el anciano sacerdote.
Después, avanzó decidido
hacia la gran puerta y traspuso el umbral. Al emprender el sendero de retorno
al hogar, el primer rayo de sol se posaba sobre la faz misteriosa de la Esfinge.
Aquel día, toda la
comunidad se hallaba en pie desde la hora del alba. Corrió la nueva y todos los
sacerdotes se habían congregado en la gran sala hipóstila del Templo, ante el
altar de las consagraciones, en torno al anciano Hierofante.
Un estremecimiento de
emoción invadió todos los pechos cuando éste depositó suavemente la dulce carga
que llevaba, sobre el ara redonda y procedió a quitar las envolturas que
cubrían al niño.
Un grito de admiración
resonó en todas las gargantas después que el Sumo Sacerdote hubo reconocido
minuciosamente, en el cuerpecito desnudo, los siete signos de la perfección.
Sonriendo triunfalmente,
lo alzó en sus brazos y lo fue mostrando a cada uno de los sacerdotes presentes
para tal comprobación, en tanto el pequeño, ya despierto, agitaba sus diminutos
miembros al aire perfumado del lugar.
Con mal reprimida
satisfacción, iba murmurando el anciano:
Obedeciendo al ritual de
la hora, dos sacerdotes ayudantes abrieron pausadamente la gran puerta
principal del Templo, que daba al oriente.
Un rayo de sol atravesó
casi horizontalmente la sagrada estancia y se posó sobre el gran disco alado de
oro bruñido, que presidía el altar, en tanto, procediendo de un lugar
desconocido, sonaban, templados al tenor de las notas astrales, los tubos de
bronce de la diaria anunciación de la visita del Padre que estremecían el aire
con extrañas resonancias mágicas.
El Hierofante levantó en
sus brazos al pequeño hasta la luz del sol y su pequeña silueta gesticulante se
perfiló en suave sombra sobre el disco áureo bañado de sol.
Con voz algo gangosa por
la emoción que lo embargaba, dijo:
— A ti lo consagro, ¡Oh
Sol! y al dios, tu imagen, señor del gran país de Egipto. Apadrinado
solemnemente por la comunidad de tu templo, que te adora, le pongo por nombre,
Thot-Hermes, “El que guía hacia la Luz”. Haz, ¡Oh Padre! que pueda cumplir tan
alto destino y que las humanidades futuras pronuncien con reverencia este
nombre.
Por el aula enorme del
Templo de Ptah, llena de misteriosos ecos, resonó entonces como manifestación
de gozo irreprimible, esta palabra repetida por múltiples lenguas reverentes y
enternecidas:
“Thot-Hermes...
Thot-Hermes...Thot Hermes...”.
ADOLESCENCIA
En el vasto recinto amurallado, rodeado de bosques de acacias y de palmeras que ocupaba el Templo del dios Ptah, creció Hermes bajo la vigilancia y los solícitos cuidados de los sacerdotes que constituían aquella comunidad.
Aunque sujeto en cierto
modo, desde su tierna infancia, a las disciplinas preconizadas por sus ayos y
maestros, no faltaban al joven Hermes, simultaneados con sus estudios, recreos
y expansiones propios de su edad.
Sus infantiles juegos
tuvieron por escenario los remansos del Nilo poblados por gansos acuáticos, por
mansos y esbeltos ibis y diversas aves canoras de plumajes multicolores.
A menudo, frecuentaba en
sus juegos el muchacho las proximidades del llamado Muro Blanco que, no lejos del
Templo, cerraba con unos cortados montes calcinados el árido Desierto de Libia,
cerca del cual se alzaba la mole gigantesca de la Esfinge.
Gustaba especialmente
Hermes de navegar por el río, siempre bajo la vigilancia de uno de los
sacerdotes pedagogos y, de pie en un breve esquife, remar activamente aguas
arriba con un solo remo, manteniendo el equilibrio con sus fuertes piernas
desnudas sobre su liviana embarcación.
Cuando en los meses de
otoño el agua bajaba clara y mansa, sin perceptibles ondas, algunas veces se
aventuraba navegando hasta una islita cercana que dilataba entonces sus orillas
sobre el río bajo.
En este breve oasis
poblado de palmeras de dulce y dorado fruto; gozaba Hermes de la soledad y de
la vasta contemplación de las perspectivas.
Empinado en la palmera más
alta, oteaba desde allí, enmarcado por las finas palmas cimbreantes, a lo lejos, la
vista prodigiosa del Delta, hasta el mar de un intenso azul uniforme, donde
desembocaba el río dividido en múltiples brazos.
Allí aprendió el
inquiridor muchacho la difícil lección de observar, de oír y de contemplar. El
suave rumor del río era como una música de fondo para sus acostumbradas
soledades meditativas. Sobre él, los pájaros melodiaban sus diversos trinos,
croaban al atardecer las ranas del color del río y el dilatado graznido de los
ibis que pululaban por las orillas en busca del ansiado sustento, ponía una
nota única y esporádica de percusión extraña, sobre la dulce sinfonía del
paisaje.
Allí se saturaba de sol,
de aire, de lluvia. Sobre la hierba y el limo se tendía a veces para contemplar
las caravanas fantásticas de las nubes del oriente que coronaban los Montes
Arábigos, o el cielo amarillo-dorado, liso y sin nubes, de transparencias
únicas, del poniente, en la hora inefable del anochecer egipcio.
Otras veces emprendía
caminatas de exploración por los arenales de allende las dunas del Muro.
Blanco, fortaleciendo sus piernas, ya que había zonas en las que sus pies se
hundían hasta los tobillos en la fina arena donde el viento levantaba a menudo
polvorientas tolvaneras que hacían dificultoso el avance a pie, velando todas
las perspectivas.
Pero esas frecuentes
correrías y aquellos explayes contemplativos no alteraban sus horas dedicadas
al tenaz y metódico estudio, bajo la experta guía de los sacerdotes
especializados en las diversas asignaturas.
Hermes fue, desde temprana
edad, un prodigio de inteligencia. Poseía una sagacidad sin límites para la
profundización de los temas más arduos y acosaba siempre a preguntas a sus
maestros sobre los más difíciles temas de la enseñanza.
Por ello le fueron abiertos,
a poco de rozar la adolescencia, los archivos del saber secreto, los viejos
papiros que contenían las recetas médicas y los axiomas sabios. Pero lo que más
sugestionaba a Hermes eran la ciencia astronómica, la matemática del Universo y
el misterio del más allá de la vida y de la muerte.
Allí aprendió no sólo la
sabia escritura de los jeroglíficos, el dibujo y la pulcra grafía policromada
que su mano hábil grababa sobre las finas hojas del papiro, sino las reglas de
la geometría y los módulos secretos de la arquitectura, basados en las leyes
físicas, matemáticas y astronómicas.
La historia lo cautivaba.
De ella desentrañaba la lección de sabiduría y cada experimento evolucionario y
cíclico, de acuerdo con los ritmos de las épocas zodiacales. En conexión con
tales ciclos, le encantaba estudiar su relación con las etapas geográficas y
geodésicas a causa de los grandes fenómenos y transformaciones cósmicas que
periódicamente cambiaban la faz del planeta, como cambiaban las condiciones
materiales y psíquicas de las sucesivas humanidades.
Sus preguntas requerían
cada vez mayor contenido de conocimiento en sus profesores. Y cuando las respuestas de
éstos no satisfacían sus crecientes ansias de saber, recurría al que era fama
que “todo lo sabía”: el anciano Hierofante.
Así crecía Hermes; sano,
inteligente y hábil, puro de cuerpo y mente. En aquel medio culto, amparador y
afectivo de la comunidad religiosa del templo, transcurrieron la infancia y la
primera juventud del que había de ser más tarde, artífice y mentor de la nueva
etapa cíclica de civilización en el país de Egipto.
Al aflorar la hombría,
Hermes se habla convertido en un mozo de gallarda apostura, espigado y recio,
de proporciones armónicas y semblante de líneas correctísimas.
La expresión de sus ojos
grandes y rasgados, era indescriptible. Un poder magnético que seducía e
imponía a un tiempo, se desprendía de su mirada persistente, ahondante, que
acariciaba y dominaba a todos aquellos en quienes se posaba.
Veamos un nuevovideo de la serie dedicado en ésta ocasión a la Ley de Correspondencia:
Veamos un nuevovideo de la serie dedicado en ésta ocasión a la Ley de Correspondencia:
Sus gestos eran lentos y
firmes, como si hubieran adquirido ya la afirmación de la madurez y su contacto
era electrizante y siempre benéfico, como si se desprendiera de él un don
armonizador y revitalizante.
Con el crecimiento, su
piel cobriza había adquirido esa pátina noble y aterciopelada, de leve color de
humo, que era el orgullo de la raza egipcia, descendiente directa de la antigua
y hermosa raza atlante.
En él joven Hermes se
centralizaban la ternura y el interés de toda la comunidad religiosa de Ptah.
Sin embargo, en su fuero
interno, le parecía que, a medida que se sazonaban sus propias facultades, no
correspondía en la misma dimensión requerida, aquella constante dedicación y
afecto de sus maestros y protectores.
A medida que se
intensificaba en el joven estudiante el afán, en parte insatisfecho, de más
saber, se iba sintiendo un tanto desgajado del solícito y paternal ambiente que
a todas horas le rodeaba.
Trataba a veces de definir
la causa del impreciso desgajamiento de aquellos santos seres a quienes todo lo
debía, pero no acertaba a comprender.
Sólo el Hierofante
atisbaba las causas reales. Conocía como nadie las capacidades y las reacciones
de su ahijado y sobre todo, conocía la fundamental misión de su vida. Al
consultar los astros en el instante de su nacimiento, supo la forma en que se
desenvolverían sus facultades y las incidencias mismas de su vida, a través de
las grandes oportunidades que le depararía el destino al divino Enviado. Y al
comprobar, no sin cierta pesadumbre, que aquella poderosa individualidad
escapaba poco a poco al medio cultural y psíquico que podía ofrecerle la
comunidad, el buen sacerdote comprendió la difícil encrucijada de aquella alma
y pidió inspiración a los guías espirituales, rectores de la Era que amanecía
en el horizonte de la humanidad.
Cada vez con mayor
frecuencia, los grandes y profundos ojos negros del joven Hermes, se evadían
del límite de sus aulas, ya estrecho para sus desenvueltas capacidades y sus
ansias crecientes de evasión, como si su alma inquieta requiriera más dilatados
ámbitos de conocimiento y de experiencia.
A menudo abandonaba en
silencio sus instrumentos de labor, sus punzones y sus pinceles, los papiros
grafiados, los planos geométricos, las claves matemáticas y salía del Templo,
deambulando solo y a su sabor por los contornos.
Aquellos rodeos terminaban
siempre al ponerse el sol o ya entrada la noche, al pie del misterioso
monumento de la Esfinge.
A medida que su poder
inquisitivo crecía, su curiosidad por la enigmática efigie que patentizaba la
inmemorial edad de la civilización egipcia, aumentaba.
Obligado a reprimir, ante
el obstinado silencio de sus maestros, el constante por qué de las cosas que le
acuciaba, ¿A quién preguntar la génesis, el verdadero y total significado en el
tiempo, en el espacio y en la mente humana de aquella figura monstruosa, mitad
hombre y mujer, mitad león alado que oteaba siempre con sus profundos ojos de
piedra la salida del sol, de cara al oriente?.
¿A quién consultar?. Desde
hacía un tiempo le parecía a Hermes que hasta el anciano Hierofante “que todo
lo sabía”, eludía contestar a sus preguntas.
Avanzada la primavera, la
cinta angosta y dilatada del Nilo, reflejaba, casi inmóvil, el azul intenso y
rutilante del cielo. En sus aguas se proyectaban, fieles y nítidos, los
penachos de las palmeras cercanas, agitadas por la refrigerante brisa del
norte.
Hermes se hallaba de pie
junto a la Esfinge, quieto y mudo, mirando fijamente su enorme faz andrógina
como requiriendo al silencio revelador del atardecer, el misterio que guardaba.
La estrella nocturna,
compañera del sol, apareció en el cielo índigo, como si lo perforara desde el
remoto infinito, y se posó sobre la gigantesca frente pensativa de la pétrea
figura tendida.
Por fin su voz, pletórica
de curiosidad, hendió el silencio que le circundaba y dirigiéndose a aquel
impasible ser milenario y monstruoso, le requirió en voz alta en estos
términos:
— ¿Quién eres, extraño ser
de cabeza humana, de cuerpo leonino, de poderosas garras y poseedor de alas?.
Monumento de las edades pretéritas, ¿Qué representas, qué nos ocultas, qué
requieres de nosotros, los humanos?. ¿Qué pretendes enseñarnos?. ¿Qué enigma
entrañas que no me es posible descifrar?.
— Tu propio enigma y el
enigma del Universo. — contestó una voz grave y autoritaria, a sus espaldas.
Volvió Hermes sorprendido
la cabeza, y vio tras de sí la imponente figura del Hierofante.
— No hay pregunta que no
pueda ser contestada — añadió entonces el
sumo Sacerdote en tono más dulce y paternal al tiempo que sus labios insinuaban
una sonrisa.
— Entonces — objetó,
repuesto de su sorpresa, el muchacho, tomándole ambas manos — Entonces, ¿Por
qué callas cuando con insistente interés te requiero?.
— Hijo mío — contestó
lentamente el anciano, al tiempo que rodeaba con su brazo derecho los recios
hombros del ahijado — ¿Has atinado alguna vez a preguntarte a ti mismo: “¿Quién
soy?. ¿De dónde vengo?. ¿A dónde voy?”. ¿Has escuchado a tu propio corazón
aquietando tu mente?. En él subyace otra sabiduría que es necesario lograr. Tu
mente inquiridora pretende indagar los grandes misterios del Universo, pero...
¿Te has detenido a reflexionar sobre el misterio de tu propio ser?. Hay cosas,
hijo mío, que nadie nunca te podrá enseñar. Hay enigmas que sólo pueden ser
descubiertos por uno mismo. Como nadie puede enseñar a la fruta el secreto de
su dulzor, más que su propia normal madurez, así le llega algún día al hombre
inquiridor, sabio y puro, la interna revelación. Antes que la Naturaleza te
abra sus secretos, tienes que conocerte y abrirte a tu propia divinidad
escondida. Esto llegará para ti. Pero la fruta todavía no está madura... Ahora,
en este período de transición, tienes que completar tus estudios y
experiencias, pero no en los textos sagrados, que no guardan ya secretos para
ti, sino en el libro de la vida que todavía ignoras.
Hermes se quedó inmóvil en
el mismo lugar, reflexionando largo rato sobre las palabras del Hierofante. Después,
en completo silencio, iniciaron ambos el camino de retorno al Templo. Al
franquear su umbral, el Hierofante se detuvo, se encaró con su ahijado, y le dijo
en tono decidido:
— Mañana, antes del
amanecer, abandonarás el Templo. Ya eres un hombre, y como tal, debes conocer
toda la gama de las experiencias humanas. De lo contrario, nunca serías un ser
completo y tu misión futura requiere esa faceta para tu integridad. Antes de
adquirir el grado de superhombre, tienes que realizar un vivido examen de tu
personalidad. Te hallas bien parapetado contra los posibles peligros y
tentaciones que no dejarán de presentarse; eres sano de cuerpo y alma, te
hallas en posesión de todos los conocimientos asequibles al hombre en el
aspecto concreto, y tienes todas las habilidades. Tu conducta, a semejanza de
todos los seres ejemplares que te han rodeado hasta el presente, se halla
fundamentada en el más alto sentido de responsabilidad y en la más limpia
moralidad. Más el mundo te reserva todavía el mejor de los archivos a
desentrañar: el viviente archivo del corazón humano. Ve e investiga ese libro
sabio: la vida de los demás hombres que forman parte de ti mismo.
Entra valientemente en la
ciudad, frecuenta sus zonas luminosas y sombrías; participa de sus esperanzas y
deseos. Lucha y trabaja como los demás. Búscate en tus semejantes, y siempre
hallarás material propicio para tu propia edificación. Por cosas repugnantes
que veas, piensa siempre que en todos los seres habita la divinidad, Trata,
pues, de comprenderlos, de amarlos, de ayudarlos en una forma que no lo
parezca. Así te irás comprendiendo más a ti mismo, entrarás en posesión de
mayor saber y vendrá un día en que muchas experiencias inéditas te serán
colmadas. Entonces, cuando tu recobrado corazón te lo pida, vuelve al Templo,
tu morada, hijo mío. Y muchas puertas que ahora te son vedadas, se te abrirán,
y muchas respuestas que te son negadas, se te revelarán.
Antes de penetrar en el
interior del Templo, levantó Hermes los ojos llenos de lágrimas al sol alado
que ornaba el dintel. Luego miró al Hierofante y dijo con voz temblorosa:
— Cumpliré tu deseo;
recordaré tus recomendaciones. Seré digno de ti. ¡Qué tu pensamiento me
acompañe!.
La actitud y la estampa
del muchacho abrieron de pronto una brecha en la memoria del anciano sacerdote.
Vio de nuevo proyectada allí mismo, casi exacta, una escena semejante, ya
lejana.
Se cerraba una etapa
intermedia entre dos visiones equiparadas.
Maquinalmente, el viejo
sacerdote extrajo de su dedo índice una sortija
alargada, talismán de Ptah, y, colocándola en el índice derecho de Hermes dijo,
con voz velada por la emoción:
— Esta sortija no la
pueden llevar más que tu padre... y tú.
Hermes agachó la cabeza y
le besó la mano.
Y ambos se perdieron en la
resonante penumbra del Templo.
LAS PRIMERAS PRUEBAS
Un poco al sur del Delta, en la orilla occidental del Nilo, se extendía la rica y populosa ciudad de Menfis, capital del primero de los siete nomos o regiones en que se dividía el país de Egipto, morada a la sazón del último de los Faraones de la tercera dinastía.
Hacía tiempo que el poder
político de los reyes prevalecía sobre el ascendiente religioso en todo el
vasto y antiguo país, desde la alta Nubia sometida, hasta las mismas bocas
bajas del río y a ambos límites del mar.
Sin embargo, y merced al
influjo de una tradición más que milenaria, los monarcas egipcios querían
mantener bien sujetas las riendas de ambos poderes: el civil y el religioso.
Pero al desconectarse moralmente los últimos monarcas, de la auténtica
autoridad religiosa, habían ido degenerando poco a poco hasta convertirse en
déspotas del pueblo que gobernaban. Ya que la desmedida ambición de riqueza,
obstruye la sensibilidad y la conexión de los monarcas con la voluntad divina
que sobre todos impera sin ostentaciones.
Pero ese fragmentario y
despótico ejercicio del poder, pretendía ejercerlo el Faraón reinante con el
beneplácito de las jerarquías religiosas, al igual que lo ejercieran los
antiguos reyes divinos. Y para justificarlo, querían seguir ostentando la
dignidad de altos Iniciados en los Misterios.
Esa trasgresión de la
verdadera dignidad sacerdotal había suscitado conflictos intestinos entre la
monarquía y el cuerpo de sacerdotes, cuando la conducta de ciertos monarcas se
revelaba contraria a la moral de los principios religiosos.
Muchos Hierofantes,
amantes de la buena ley, se habían manifestado en contra de ese estado de cosas
y se habían negado a que los Faraones siguieran ostentando emblemas y
dignidades que no les pertenecían, corroyendo de esa forma, de manera
arbitraria, la más pura tradición de Egipto.
Pero esa actitud había
costado cara a más de un Sumo Sacerdote, representación legítima del dios
solar, y a toda su comunidad religiosa.
El Hierofante de Ptah de
fines de la tercera dinastía faraónica, era uno de ellos. Antes de la ascensión al
trono del Faraón reinante, había presidido las pruebas reglamentarias a que
debía someterse el pretendiente a Iniciado antes de asumir la dignidad real
como encarnación viviente del “Poder del dios solar” con que se le designaba.
Y sabía el Hierofante que
el Faraón, a pesar de su afán de ostentar el título de Iniciado en los
Misterios, había fracasado rotundamente ya en las primeras pruebas.
Sin embargo, la despótica
voluntad soberana se impuso, y al serle negados por el Sumo Sacerdote los
sagrados atributos, los arrebató a la fuerza bajo cruentas amenazas y se
proclamó a sí mismo: “Faraón regente por la voluntad divina”.
Paremos un momento oara poder ver el video correspondiente a la Ley de Vibración:
Paremos un momento oara poder ver el video correspondiente a la Ley de Vibración:
Los labios prudentes del
Hierofante de Ptah sellaron con el silencio toda legítima protesta, en bien del
país y de la comunidad, confiando en la directa y tácita intervención divina
cuando la hora fuera llegada.
Al consultar la palabra de
los astros al respecto, la esperanza en el inmediato futuro iluminó su espíritu
y le reafirmó la confianza. Se acercaban los tiempos en que la sabiduría y el
poder que iluminaron a Egipto a través de los antiguos Templos, prevalecerían
otra vez sobre el esporádico gobierno de aquellas menguadas generaciones de
reyes indignos de su sitial divino, que habían perdido por su ignorancia, su
codicia y su crueldad, la investidura que a la auténtica realeza correspondía.
Hermes apareció por la
mañana, a la hora del mercado, en la gran plaza porticada de Menfis, corazón
bullicioso de la ciudad, y deambuló un buen rato bajo los recios soportales de
granito.
Toda la plaza se hallaba a
la sazón abarrotada de compradores y de vendedores que ofrecían a voces sus
mercancías al público desde sus tenderetes transportables,
sobre mantas tendidas o en cofres y canastos
repletos.
En el centro de dicha
plaza había un pequeño estanque de pórfido bordeado de lirios en flor que
alimentaba un estrecho canal del Nilo. Una fuente lo presidía, constituida por
una piedra pulimentada de cima semiesférica, con varias bocas bajas de cobre,
de las que manaban sendos chorros de agua.
Multitud de chiquillos
chapoteaban descalzos en el estanque en aquella tibia mañana de primavera. De
vez en cuando, las palomas y los gansos se aproximaban, bebían y se deslizaban
por la superficie del estanque o bien se perdían entre los cañaverales tiernos
del regato que lo nutría.
Hermes se abrió paso entre
la multitud vociferante y afanada y contempló un buen rato la idílica escena.
Luego tendió sus dos manos hasta uno de los chorros, y agachado entre la
chiquillería, en su hueco bebió afanosamente.
Esto llenó su corazón de
gozo. Aquella multitud hormigueante que sin cesar transitaba, los pregones de
los vendedores lejanos y cercanos, los trajes multicolores, la abundancia de
frutas y verduras expuestas allí a montones, los tarros de miel de Arabia, las
tortas de maíz, los panes de trigo o de centeno, las semillas húmedas y
henchidas, las ristras de quesos tiernos, las canastas de huevos, las
alambradas tendidas de pescado seco o fresco, las medidas de arroz, los agudos
pregones sostenidos aquí y allá como un ritual profano, todo ese espectáculo
insólito y amable, era para Hermes como una modalidad nueva e ignorada de la
vida de la ciudad.
Deambuló a sus anchas por
las calles adyacentes, ávido del espectáculo, de luz y de vitalidad que a su
vista se ofrecía. Desembocó de nuevo en la plaza y se sentó sobre la recia base
de una de las columnas que sostenían los soportales, junto a una joven
vendedora de abanicos de palma coloreada y de perfumes a granel.
Desde allí se divisaba un
amplio ámbito del mercado común. Permaneció sentado un buen rato contemplando a
la bullanguera multitud.
De pronto, cortó el aire
rumoreante y apacible, el son agudo de una trompeta.
Como por encanto, aquella
humanidad vociferante guardó silencio, como obedeciendo a una consigna.
Abriéndose paso a
empujones entre el gentío, aparecieron en el centro de la plaza varios nomarcas
del nomo menfita, agentes del fisco del Faraón, precedidos por los guardias
reales armados.
Iban a cobrar los crecidos
impuestos a los vendedores, un arbitrio sin ley que agobiaba a las humildes
gentes.
A los que no podían pagar
al contado el precio exigido, por el fisco real, les incautaban las mercancías.
No valían en contra las súplicas ni las quejas. Si alguien osaba rebelarse, le
castigaban los guardias al instante, duramente. Luego, en los carros reales
arrastrados por bueyes o en las alforjas de los asnillos que formaban recua, se
amontonaba la flor de los productos usurpados, camino de Palacio.
En un rincón cercano de la
plaza, resguardada por un toldo de estera verde, exhibía una pobre anciana unos
cestos de huevos y unos tarros de frutas en arrope.
Los nomarcas se le
aproximaron y exigieron a la buena mujer con malos modos el pago del impuesto.
La mujer, presa del pánico, hurgó con mano temblorosa el menguado zurrón donde
guardaba las monedas. No alcanzaban la suma exigida.
Entonces, los nomarcas le
arrebataron las exiguas monedas de las manos y, como complemento, la cesta de
los huevos.
La anciana se puso a
gritar y a forcejear, defendiendo sus productos, protestando por aquel
vandalismo sin entrañas, sin soltar su cesta.
Los guardias hicieron
entonces uso del látigo contra la pobre anciana quien, entre golpes y
forcejeos, cayó al suelo, derribando los tarros de confituras y arrastrando
consigo la cesta de huevos que se estrellaron contra el suelo.
La gente se amotinó en
torno, vociferando indignada e insultando a los agentes y a los guardias. Estos
arremetieron contra la multitud.
Hermes, que presenció toda
la escena y experimentó todo el dolor y la protesta suscitados por aquel brutal
atropello, sintió los quejidos de la pobre anciana como si brotaran de su
propio pecho. Vio el odio y la tristeza dibujarse en los semblantes de aquellas
pobres gentes atropelladas que trabajaban desde el alba a la noche, sin comer
apenas, vistiendo pobremente, para alimentar el lujo de los vagos y la codicia
de los gobernantes.
Movido de indignación y de
conmiseración por la anciana golpeada, robada y derribada, que gemía
desgarradoramente, se adelantó y trató de levantarla en tanto le prodigaba
palabras de consuelo.
Al verlo, uno de los
guardias sacudió sobre las espaldas del noble joven, duramente, el látigo de
cuero mudado hasta hacerle brotar sangre.
No se inmutó. Sosteniendo
a la anciana con sus vigorosos brazos, se abrió paso entre el grupo de gente
que se había formado en torno, y trató de apartarla de aquella malhadada
escena. Pero la sangre manaba a borbotones de su carne lacerada y se sintió
tambalear.
Próximo a caerse con su
dolida carga, notó que unos brazos le sostenían al tiempo que perdía el
conocimiento.
Cuando volvió en sí, se
encontró tendido boca abajo sobre una mugrienta estera, en un mísero figón del
barrio más pobre de la ciudad. Un hombre vendaba, después de aplicar unos
ungüentos en las heridas, su espalda lastimada, en tanto que una mujer de
expresión bondadosa aproximaba a sus labios una vasija de espesa cerveza de
mijo de Nubia.
— Bebe, muchacho — le
dijo, al ver que abría los ojos, la mujer del figonero — Bebe. Esto te
reanimará. Tranquilízate. Mi marido conoce los mejores remedios para las
heridas. Pronto sanarás.
Hermes bebió y dio las
gracias. Con mucha dificultad se puso en pie. La espalda y el cuerpo todo, le
dolían terriblemente.
Durante tres días fue
huésped de aquella hospitalaria gente.
Cuando, ya más repuesto,
trató de pagar de su peculio los gastos ocasionados, rechazaron la oferta,
diciendo:
— Eres noble, y amas a los
pobres. ¡Qué “los dioses aumenten tu buen corazón!. Sigue tu camino en paz.
Hermes se despidió
agradecido y prosiguió sus andanzas. Atravesó aquella insalubre barriada
habitada por obreros, labradores y pescadores, muchos de ellos sin trabajo en
aquella época del año.
El hambre imperaba en la mayoría de las míseras viviendas. Enorme cantidad de niños, flacos y desnudos, exponían las pústulas de su piel al sol, entornando los ojos enrojecidos. La conjuntivitis, ocasionada por el polvo del desierto, la ardiente luz y la falta de alimentos, hacían estragos entre aquella promiscuidad de gente enferma y hacinada.
El hambre imperaba en la mayoría de las míseras viviendas. Enorme cantidad de niños, flacos y desnudos, exponían las pústulas de su piel al sol, entornando los ojos enrojecidos. La conjuntivitis, ocasionada por el polvo del desierto, la ardiente luz y la falta de alimentos, hacían estragos entre aquella promiscuidad de gente enferma y hacinada.
Los viejos, puestos en
cuclillas y arrimados a los árboles o a las paredes de las chozas, pasaban gran
parte del tiempo contemplando, con una expresión invariable de tristeza y de
sumisión resignada, el valle del Nilo, hacia el sur, de donde venían las
pródigas crecidas, y con ellas, el trabajo y el pan.
Más allá, en una barriada
aparte, grupos de mujeres de todas las edades, en su mayoría jóvenes, pero ajadas
por el vicio en el que hallaban el menguado sustento de sus familias, se
exhibían semidesnudas y pintarrajeadas con los ojos ribeteados de carbón y el
pelo aceitoso teñido de azul.
Más hacia el norte,
siguiendo la misma vereda, unos pobres pescadores que tenían sus chabolas en la
misma orilla, izaban, del exiguo fondo del río, la red vacía.
Hermes sabía ya lo que era
la crueldad, el dolor, el hambre, el vicio y la miseria del mundo. Su gran
corazón piadoso trataba de inquirir el por qué de aquel tremendo pecado de la
sociedad, la causa de tanta injusticia. Meditó de pie largo rato, en su anónima
soledad distante, mirando las aguas deslizarse lentísimas. Todo lo simbolizaba
el Nilo: el bien y el mal, la abundancia y la penuria, la sabiduría y la
ignorancia, el curso de la historia, el acicate de la evolución de las almas...
Comenzó a comprender.
Anduvo un buen rato
rozando la orilla y vio a su derecha la masa rumoreante y verde de un bosque de
palmeras.
A su sombra halló el
frescor que deseaba. Deambuló al azar bajo los árboles de cimbreantes copas y
halló sendas cuidadas, bordeadas por pequeños canales en cuyas márgenes crecían
flores.
Soplaba allí una brisa
refrigerante y aromada y Hermes se tendió sobre el césped y se bañó en el agua limpia de
uno de aquellos canales.
Sin embargo hacía todo
aquello con el alma como evadida, casi indiferente al paisaje, a la hora y a la
circunstancia que vivía. Su mente se hallaba absorta, meditando en las
recientes experiencias.
“La vida es la gran
Maestra” le había dicho el Hierofante. “Aprende de ella”. Estas palabras
tuvieron la virtud de avivar sus recuerdos, como si desde aquel momento
formaran parte de su ser.
Rehuyó las oleadas de
indignación y de protesta, de ansias vivas de reparación que le asaltaron poco
antes.
Sentía que su misión era
otra. Que, de momento, tenía sólo “que vivir y comprender”.
Todo formaba parte de sí
mismo: el pecado y la virtud, el gozo y el dolor, la injusticia y el afán de
remediarla. El mismo era la causa y el efecto, y, acaso, su unión colmada en
una posible armonía, en una superación de aquellos mismos repetidos elementos
contrarios que constituían la trama de la vida externa. La solución era el conocimiento.
Y, siguiendo los consejos
de su protector y maestro, se dispuso a aprender, a observar, a leer en el
libro de la vida.
Se levantó, dispuesto a
seguir el sendero externo y el interno, requiriendo con afán las nuevas
experiencias que le reservaba el mundo.
Tomó la cuidada senda
bordeada de palmerales, por la cuneta que marginaba el canal de riego. Pronto,
oyó tras de sí el trote y los cascabeleos de caballos. Volvió la cabeza.
Por el mismo sendero se
acercaba, veloz, un carro ligero tirado por dos caballos de erizadas crines y
adornados con gualdrapas multicolores.
Hermes se hizo más a un
lado para dejar libre paso al auriga.
Como una exhalación, casi
rozándolo, pasó un lujoso carro guiado por un joven que iba de pie,
elegantemente ataviado.
No bien acabó Hermes de
advertirlo, cuando carro y conductor desaparecieron
entre la densa nube de polvo que el trote de los caballos levantaba.
Pero a los pocos instantes
oyó un grito que más parecía aguda queja. A pocos pasos de allí, algún
obstáculo había hecho saltar una rueda del carro que volcó sobre el infortunado
conductor, quien opreso de una pierna por la otra rueda, era arrastrado por el
tiro en marcha sobre la polvorienta carretera.
Corrió Hermes con ágiles
piernas detrás del maltrecho carro, dando voces para que pararan los caballos.
Estos, desembridados y a la deriva, frenaron el trote, obedeciendo a un certero
instinto.
Hermes los alcanzó, paró
las caballerías y extrajo, casi exánime de debajo del carro destrozado, al
joven y elegante auriga.
Lo dejó tendido sobre la
hierba a la vera del camino y examinó el cuerpo contusionado y lleno de
heridas. Tenía el tobillo izquierdo roto.
Desgarró Hermes un extremo
de su traje y, mojándolo en el agua del estrecho canal, lavó las heridas y
humedeció la frente del joven para reanimarlo.
Cuando lo hubo logrado, lo
ayudó a levantarse, pero el dolor de la pierna rota privó al joven de tenerse
en pie. Entonces colocó un brazo del herido en torno a su cuello, lo sujetó
fuertemente por la cintura y así cojeando, lo condujo hasta el caballo más
próximo quien, obedeciendo la voz del amo, se dejó montar dócilmente por el
malhadado auriga con la ayuda solícita de Hermes. Luego libres de los arreos
del carro, tomó éste por la brida a ambos caballos y así llegaron poco a poco hasta
la residencia palaciega del joven caballero.
Pero la madre de Kufú, que
era una hermosa menfita, alta y esbelta y que poseía gran encanto y dignidad
personales, le rogó que se quedara en su casa para acompañar al herido, ya que
había demostrado tanta dedicación e interés en su salvamento.
En aquellos primitivos
tiempos, imperaba en las costumbres egipcias la ley del matriarcado. O sea, que
la mujer regenteaba el hogar y tenía la máxima autoridad sobre el marido y los
hijos. Ella administraba los intereses familiares y en la sociedad era atendida
y respetada como primera ciudadana en derechos.
Accedió Hermes por fin a
tanto ruego, y aprovechó entonces la coyuntura para ofrecer sus funciones de
sanador, una ciencia que tan a fondo conocía.
Aplicó al enfermo y a sus
heridas el tratamiento curativo adecuado, de acuerdo con sus estudios de terapéutica que
aprendiera entre los sabios sacerdotes de Ptah. Desinfectó, curó, entablilló y
vendó cuidadosamente la pierna rota, ordenó la forma del lecho, preparó las
hierbas sanadoras y se las administró a sus horas.
El Joven Kufú era de noble
familia, emparentada con la del viejo Faraón reinante, Snefru.
Agradecido por los
múltiples providenciales beneficios que había recibido de Hermes, se fue
encariñando con él. Culto y delicado, el noble joven quedó pronto prendado de
las dotes de carácter, del saber y de la cortesía de su nuevo compañero, así
como de sus habilidades.
Al finalizar la siguiente
luna, se hallaba Kufú totalmente restablecido. La compañía de Hermes había sido
para su alma una medicina, más efectiva aún, que aquellas que con tanto acierto
le propinó para sanar su cuerpo. Y con ánimo de recompensar su valeroso acto,
sus curaciones y sus atentos servicios, le invitó a una regia cacería por el
Sur del país, cosa que declinó Hermes, dado su amor y respeto por los animales,
así como por todos los seres vivientes.
Entonces lo invitó a
permanecer una temporada en su palacio y a participar de su fastuosa vida de
príncipe. A tal efecto, le rogó aceptara unos lujosos atavíos y valiosas joyas
que Hermes tampoco aceptó, alegando su condición religiosa y su actitud de
renuncia para sí, de los bienes materiales.
Hizo el agradecido
príncipe que tomara parte en los juegos que periódicamente organizaba con otros
nobles jóvenes, en los jardines de su residencia.
En ellos, puso de
manifiesto, con la admiración y asombro de sus compañeros, su fuerza, su
destreza y su resistencia. Pero el ejercicio de tales cualidades no significaba
en él el menor asomo de emulación ni de competencia. Por ello, renunció a los
bien ganados premios.
Para un final de fiesta y
en su honor, aprestaron una hermosa falúa de curvos cabos en cuyas proa y popa aparecían
unos ibis de cabeza negra y pecho rojizo, con las alas tendidas.
En esa embarcación
navegaron aguas arriba varios días hasta alcanzar una zona de lagos en que el
Nilo se ensancha por la afluencia del río Teb, que separa las tierras ricas de
las gentes rojas, de las de piel obscura.
En los lagos y en las
pequeñas islas que formaban, idílicas y umbrosas como oasis, permanecieron
varios días de reconfortante reposo y contemplación de las innumerables
bellezas de aquella elevada región del país.
De retorno decidieron visitar,
más allá de las llanuras bajas de Fayum, el gran Lago Moeris, que servía de
embalse al agua del Nilo y que regaba, en los meses de sequía, una considerable
extensión de tierras cultivables hasta los límites del Muro Blanco, junto al
Desierto Líbico.
Allí contemplaron los
jóvenes, admirados, el complicado juego de las exclusas, la red de los diversos
canalillos de riego y el gran canal que lo alimentaba con las aguas subidas del
Nilo.
Gozaron bañándose en las
limpias aguas del Lago, se adornaron con sus flores y sus algas y lo navegaron
cabalgando en grandes odres de piel soplada.
Y retornaron contentos a
la principesca mansión, donde les esperaban para agasajarles, todos los
refinamientos y los placeres de un fastuoso hogar.
A manera de plácida y provechosa
convivencia, ofreció Kufú a su compañero y bienhechor que permaneciera con él y
con alguno de sus compañeros, en fraternal promiscuidad de gozos y de ideales.
A tal efecto, procuró que
las más hermosas mujeres egipcias, asirias, árabes y de la alta Nubia,
amenizaran su estancia, con los mejores arpistas eunucos y las danzarinas de
Menfis.
Aunque no era aquel medio
de su predilección, no rechazó Hermes, acobardado, la convivencia y las
tentaciones que ofrecía aquel medio y aquella morada lujosa llena de encantos,
de perfumes y de voluptuosidades.
Pasó allí una temporada
provechosa, siempre en actitud de espectador, sin perder el dominio de los
sentidos, la pureza de pensamiento ni la rectitud de conducta.
Nada le atraía para su
propio solaz. Sus goces eran de tipo superior.
Dejaba a un lado los
refinados manjares, los licores de Arabia, los vinos rosados de Siria, tan
embriagadores; la cerveza caliente y aromada del Sur, y la rubia, endulzada con
miel de la Libia del Norte. El prefería el agua del Nilo, fresca y riquísima,
filtrada en las arcillas rojas, y saciaba el hambre con un sencillo yantar que
bastara a sus necesidades.
Nunca contempló con
codicia ni sensualidad a las bellísimas mujeres que le ofreciera el noble Kufú,
sino que las consideraba, admirado de su variada perfección, como compañeras a
las que debía amistad y al propio tiempo, agradecimiento por su dádiva
constante de belleza. Y en silencio, alababa al creador de tanta hermosura y
experimentaba una profunda emoción a su vista y una honda alegría en su
corazón. Y desde el fondo purísimo de su alma las reverenciaba.
Poco a poco, el trato, el
ejemplo de su virtud y su vasta y profunda cultura, así como su benéfico
magnetismo personal, ganaron un gran ascendiente sobre la voluntad de Kufú. Y
la más acendrada amistad unió para siempre sus vidas.
Ambos eran jóvenes,
hermosos, sanos de cuerpo y alma. A pesar de sus distintos temperamentos y
aspiraciones, se comprendían mutuamente.
Kufú era el más
beneficiado de esta amistad. Al lado de Hermes experimentaba una beatitud, un
secreto anhelo de mejoramiento, un amparo espiritual y una admiración hacia él
que de manera insensible iba haciendo mella en su naturaleza. Sus enseñanzas,
sus diálogos, le enriquecían la mente; su proximidad purificaba su corazón y
estimulaba las potencialidades de su espíritu.
Y sentía que su vida iba
haciéndose, insensiblemente, menos superficial. Se inclinaba cada vez más al
estudio. Se interesaba más por las personas que lo rodeaban y especialmente,
por la gente del pueblo, sufrida y doliente. Y anhelaba en su corazón mayor
justicia y sabiduría en la forma de gobierno del país, y la necesidad de dotar
a aquellos seres de mejores condiciones de vida, y de más asequibles medios de
emancipación y cultura.
Con creciente ahínco, se
consagraba al estudio de las leyes, a la historia de las sabias regencias de
las dinastías antepasadas, a las reglas de conducta y sabiduría que rigieron la
vida de aquellos iluminados regios gobernantes que hicieron la grandeza y el
prestigio de Egipto.
Pero los notorios
beneficios de aquella íntima relación amistosa entre Kufú y Hermes, no podían
detener por más tiempo la trayectoria experimental de este último. Algo le
acuciaba interiormente a proseguir su camino.
Frente a ésta visión un tanto idílica del futuro faraón Kufú, los historiadores "oficiales" nos explican que el reinado de Kufú fué de los más tiránicos y dictatorials. Opresor de su pueblo al que sometió a una presión fiscal insoportable y a unas obligaciones constructivas permanentes -pirámide de Kufú -Keops-, obras públicas: canales, embalses, templos.
Frente a ésta visión un tanto idílica del futuro faraón Kufú, los historiadores "oficiales" nos explican que el reinado de Kufú fué de los más tiránicos y dictatorials. Opresor de su pueblo al que sometió a una presión fiscal insoportable y a unas obligaciones constructivas permanentes -pirámide de Kufú -Keops-, obras públicas: canales, embalses, templos.
Un buen día, se despidió
de su generoso anfitrión y excelente compañero.
Hermes deseaba vivamente
conocer las esferas intelectuales y cultas del nomo de Menfis y especialmente, de la
ciudad. Pensaba así enriquecer sus conocimientos en todas las facetas de la
existencia y las actividades más nobles del país y volver luego al Templo,
culminadas las experiencias de los hombres y del mundo.
Kufú comprendió las
razones de su amigo y al tiempo de despedirle le dio una recomendación para el
escriba más reconocido entre todos los que constituían el famoso gremio de
Menfis, por su talento, su erudición, y su conocimiento de las lenguas del
mundo antiguo.
En medio de un amplio
departamento donde trabajaban a sus ordenes
gran cantidad de escribas de todas las edades, consagrados a la escritura de documentos
legales y a la copia de textos valiosos, el escriba mayor al que iba recomendado,
recibió a Hermes, sentado, sin apartar siquiera de sus piernas entrecruzadas,
los rollos de papiro que iluminaba y grababa.
Al verlo tan joven y
sencillamente vestido, ni siquiera soltó de la mano punzones y pinceles, le
miró varias veces de soslayo, y sonreía irónicamente al considerar los elogios
que del joven visitante le había hecho el padre de Kufú.
Hermes, a su vez,
observaba al infatuado escriba. Pero su mirada era noble y directa. Sin
embargo, su intuición, su sensibilidad y su agudeza mental, le daban la clave
inmediata de la tesitura de un alma. En aquel momento descubría una faceta
incógnita todavía para él: la del hombre egocéntrico y ensorbecido en el que el
conocimiento verdadero no precede a la erudición y al saber aprendido. Y se
afirmó en la idea de que el primer requisito de la verdadera sabiduría es la
humildad.
Prosiguió su camino.
Transcurría a la sazón la
más calurosa lunación del verano.
El vaho de las arenas
recalentadas del Desierto Líbico, impregnaba de una atmósfera ardiente,
bochornosa, a menudo irrespirable, todo el valle del Nilo próximo al Delta.
Por los alrededores se
extendían en despoblado, por la parte oeste, los vastos hornos y los talleres
de ladrillos y de alfarería. Más allá, en solares llanos y dilatadísimos, se
cocían naturalmente al sol quemante de aquellos días, los ladrillos ordinarios
de adobe, hechos de arcilla nilótica y de arena cribada del desierto.
La refracción, de un rojo vivísimo,
de aquellas extensiones de masa laborada, hería tenazmente las pupilas.
Los pobres obreros desnudos y sudorosos, aparecían allí, sin excepción, con los ojos enrojecidos, y congestionados. Nada podía substraerse al tirano imperio del color flamígero de la tierra: la piel, los ojos, el sudor, el leve indumento de las gentes.
Los pobres obreros desnudos y sudorosos, aparecían allí, sin excepción, con los ojos enrojecidos, y congestionados. Nada podía substraerse al tirano imperio del color flamígero de la tierra: la piel, los ojos, el sudor, el leve indumento de las gentes.
Recorrió Hermes aquellas
extensiones consagradas a material de adorno y construcción, se interesó por
los trabajos y la vida de los obreros, y atenuó cuanto pudo, con su intervención,
los severos castigos de los capataces.
Su alma se llenó de
compasión por aquellas auténticas manadas de seres esclavos que trabajaban de
sol a sol, a cambio de una menguada ración de arroz, de pan de centeno y de
pescado salado.
Decidió luego conocer el
barrio inmediato donde se alojaba el importante gremio de los constructores,
tan vasto y floreciente en todo el país de Egipto y que comprendía a un gran
número de artesanos de oficios complementarios, además de las profesiones
nobles; desde los arquitectos, decoradores y lapidarios, hasta los grabadores,
carpinteros, forjadores de metales, pintores, esmaltadores y albañiles. Por el
lado opuesto, este barrio lindaba con el más céntrico y lujoso de los orfebres,
plateros, joyeros, tallistas de piedras finas y fundidores.
Estos barrios se hallaban
circundados por acacias de hoja finísima, palmeras y grandes matas de helechos.
Las adelfas de distintos colores, menudeaban en torno a los breves canales de
conducción del agua del río. El verdor resistente de esas plantas vivaces,
atenuaba el estrago de las recias solanas de descampado en tiempos de sequía.
En aquella zona, los pozos
de bajo pretil, cubiertos por una gran piedra cuadrada o semiesférica,
mantenían todavía las escasas reservas de agua fresca de su fondo, librándolas
de insectos y parásitos. Tales pozos eran visitados a todas horas por una
apiñada vecindad de mujeres y de niños provistos de sendas cántaras de
alfarería.
Después de muchas horas de
trabajo, en las que ayudaba voluntariamente a técnicos y a obreros en sus
diferentes oficios, merced a sus conocimientos teóricos y prácticos, se dirigió
Hermes, agobiado por la sed, a un pozo cercano donde una apiñada multitud
esperaba su turno para la extracción del agua, bajo la sombra de los palmerales.
Veamos el siguiente video que nos hablará de La Ley de Polaridad:
Veamos el siguiente video que nos hablará de La Ley de Polaridad:
Una hermosa mujer, ya
madura, tocada con un breve manto amarillo de orlas purpúreas ceñido a la
frente con un aro dorado, sacaba trabajosamente, atada a la soga chorreante,
una panzuda cántara del pozo.
Hermes se adelantó
presuroso y ayudó a la mujer tomando la carga de sus manos. Con sus nervudos
brazos, ascendió con rapidez el pesado recipiente y lo apoyó sobre el brocal en
tanto pedía a su dueña permiso para beber en él.
Con el beneplácito de la
bella aguadora, bebió Hermes afanosamente. Cuando hubo el mozo calmado su sed,
hizo ademán la mujer de cargar su cántara, pero Hermes se adelantó y con ambas
manos la colocó sobre sus anchos hombros ofreciéndose a llevarla hasta la
morada, allí cercana, de la dama. Y así anduvieron los dos, uno al lado del
otro.
De vez en cuando, ella lo
miraba de soslayo con sus grandes y hermosos ojos almendrados y hallaba
especial complacencia contemplando el noble semblante sudoroso de Hermes y su
recia estampa de adolescente que frisaba ya la hombría.
— ¿Quién eres, amable joven?
— Decidió a preguntarle, por fin — No pareces un obrero, ni tampoco un
vagabundo sin hogar. ¿Eres acaso un noble egipcio llegado de otro nomo con
alguna libre finalidad, aficionado a los oficios de este barrio menfita?. ¿O
eres extranjero?.
Hermes respondió
simplemente:
— Me ha traído aquí el
ansia de mayor saber.
— Esta es nuestra casa —
dijo la dama al llegar al umbral de una confortable vivienda situada en una
avenida de jóvenes y cimbreantes palmeras — Mi marido es arquitecto y tiene
aquí importantes talleres de planeamiento y construcción.
Ambos se detuvieron y se
contemplaron.
En aquel momento apareció
en la puerta un hombre alto y de distinguido porte, de canosa cabellera y barba
de pulcro afeitado a la usanza egipcia. Salía con intención de ayudar a su
esposa, como tenía por costumbre, a descargar la cántara de agua, cuando se
halló cara a cara con Hermes.
El arquitecto hizo ademán
entonces de ayudar al complaciente mozo y tendió hacia él la mano para coger el
ánfora al tiempo que Hermes la bajaba de sus hombros para depositarla sobre la
grada del umbral.
Sus manos se
encontraron...
Inmediatamente, con un
gesto instintivo, casi delirante, cogió entre las suyas las dos manos enlazadas
del esposo y del joven forastero y las acercó a su corazón. Bajó los ojos,
apretando los húmedos párpados, y con el seno palpitante murmuró:
— Gracias, Dios
todopoderoso.
Sin proferir palabra,
asombrados y perplejos, los dos hombres se miraban y miraban, intermitentemente,
las sortijas gemelas de sus dedos.
Al cabo de un rato, el
arquitecto, sonriendo con emoción, oprimió entre las suyas la mano de Hermes,
en tanto, que en la mente de este último resonaban, como por ensalmo, aquellas
últimas palabras pronunciadas por el Hierofante en su despedida del Templo:
“Esta sortija no la pueden llevar más que tu padre... y tú”.
— ¡La sortija de mi padre!
— balbuceó en voz baja, como un eco de aquel recuerdo, en tanto contemplaba
fijamente la joya en la mano de su progenitor.
La mujer se echó en sus
brazos, riendo y llorando, en tanto repetía con voz entrecortada:
— ¡Hijo mío!. ¡Hijo mío!.
Ambos esposos atrajeron al
interior de su morada al hijo recién hallado.
El padre, le dijo
entonces:
— El dios Ptah te ha
conducido hasta aquí.
— Su templo es mi morada —
respondió Hermes — Pero en este providencial encuentro, veo su sabiduría.
— Thot-Hermes, hijo de
Osiris, el Sol Nocturno.
La esposa cubrió el
semblante con ambas manos y trato de reprimir sus sollozos. El padre la ciñó
por el talle y la atrajo hacia si en tanto la miraba con una bondad y una
comprensión infinitas.
— Querida mía — díjole con
emocionada voz — ya sabes que nunca nos ha pertenecido. Tú y yo le dimos sólo,
por la voluntad divina, la envoltura carnal. Supimos que los astros anunciaban
para nuestro hijo una superior misión. Restituimos al dios su dádiva. Estamos
en paz... — Se volvió hacia Hermes y añadió — Si éste es tu destino y si así lo
deseas, sigue tu camino, hijo mío. Tus padres no se interpondrán nunca en él.
Pero sabe siempre que ésta también es tu morada.
Hermes agradeció de todo
corazón el feliz encuentro y la generosa oferta y permaneció unos felices días
con los que le dieron el ser material.
En el decurso de esta
breve permanencia en la casa de sus progenitores, ayudó a su padre en sus
tareas arquitectónicas, le sugirió proyectos, le resolvió a la perfección,
amparado en sus vastos conocimientos matemáticos, difíciles problemas de
construcción y observó con alegría que su padre era un aventajado técnico y un
hábil constructor y que le adornaban múltiples cualidades personales. Advirtió
sobre todo su humildad y su auténtico sentimiento religioso y se sintió
orgulloso de él.
Este supo valorar por su
parte los méritos visibles que adornaban a su hijo y presintió en su expresión
el futuro que le tenían reservado los dioses astros que regulaban el porvenir
de los hombres y del mundo, y supo colocar, sobre sus propios anhelos
personales, el dictamen de lo superior sobre lo que en verdad no le pertenecía,
puesto que había hecho un tiempo renuncia, ante el dios Ptah, del ser más caro
a su corazón.
La madre, en cambio,
llevada, por su amor, adoraba al hijo noche y día, y presentía que ya le sería
difícil renunciar a él después del providencial reencuentro.
Por su parte, Hermes
experimentaba con inefable complacencia el influjo de aquellos dulces lazos y
todo su ser se iba sintiendo, poco a poco, opreso y subyugado. En él tuvo lugar
una silente lucha interior. ¿Qué camino tomar?.
Una noche, soñó que el
Hierofante entraba en su habitación, y le decía:
— Tu padre te espera en la
mansión de Ptah. Tus experiencias mundanas están cumplidas. Ha sonado la hora
de tu retorno. Va a comenzar en breve tu verdadera misión...
Despertó con la firme
decisión de volver al Templo. Faltaba de él cuatro lunas y había aprendido, en
su decurso, muchas cosas.
Se dirigió a sus padres,
reafirmados ya en una tranquila aunque melancólica actitud de conformidad, y
les dijo:
— Padres míos, he de
volver al Templo. El dios Ptah reclama allí mi presencia. Tenga yo la virtud de
separarme dulcemente de vosotros y de bendeciros en su nombre. Os llevaré
siempre en mi corazón. Y con frecuencia vendré a vosotros. ¡Sed felices!.
Dichas estas palabras, los
abrazó con ternura y salió precipitadamente de la morada paterna.
Y en tanto se dirigía al
Templo, tenía el íntimo convencimiento de que, al superar la prueba de aquel
tentador retenimiento en la casa de sus padres, hallados de tan providencial
manera, había superado la más sutil y difícil de las experiencias a que había
estado, en aquel período, sometido.
Fuiste sensible a mi llamada — dijo, al ver de nuevo a su hijo adoptivo, el gran Hierofante —. Ello prueba que las experiencias mundanas no han obturado tus despiertos sentidos superiores. Por el contrario, tu alma alerta, consciente de su alta trayectoria, los ha abierto todavía más a la realidad. Tal era el objetivo de esta etapa vivida fuera del Templo y de la comunidad. ¡Sé, pues, bienvenido de nuevo en la mansión del dios!.
Todos los miembros de la
sagrada congregación se sumaron al regocijo del Hierofante, porque todos amaban
a Hermes y en él tenían puestas sus esperanzas.
Poco tiempo después, desde
la terraza superior del Templo, se veían correr, desbordadas, las aguas del
Nilo en su mayor crecida, prometiendo espléndida cosecha.
Veamos el video que hace refencia a la Ley del Ritmo:
Veamos el video que hace refencia a la Ley del Ritmo:
Al mismo tiempo, en el
interior del Santuario, se preparaban las fiestas del solsticio, que eran para
el pueblo como la promesa de las siembras, una vez posado el obscuro limo propicio,
que la mano del dios arrastraba desde las fuentes misteriosas del Nilo, hasta
las anchas riberas del Delta que fecundaba.
Más tarde, en torno ya a
la recolección, tendrían lugar allí las máximas festividades religiosas, las
que correspondían al “Brazo de occidente” de la gran cruz zodiacal del año que
iniciaba la estación otoñal.
Entonces, el Hierofante
llamó aparte a Hermes y le dijo solemnemente, mirándole con poder en el fondo
de los ojos:
— Al filo del primer
novilunio de otoño tienen lugar, en el subterráneo secreto del Templo, las
pruebas de los Grandes Misterios. Prepárate a arrostrarlas valientemente, ya
que sin ellas no podrías ostentar el título máximo de Iniciado. Si triunfas,
Isis te conducirá en su barca hasta el reino de Osiris, dador de la Luz.
— Estoy dispuesto —
respondió con firmeza, Hermes.
Cerca de la media noche,
cuando en el firmamento lúcido de Egipto la Madre celeste se juntaba con el
Padre y la noche era obscura, alguien llamó suavemente a la puerta de la celda
donde Hermes dormía.
Abrió. El sacerdote
lampadóforo, con la lámpara en la mano, le llevaba la orden de que realizara
sus abluciones, vistiera la túnica de blanco lino, y desprovisto en absoluto de
atributos y emblemas, se presentara en la gran sala hipóstila, ante el altar
del dios Ptah.
Así lo hizo el apelado.
En la inmensa aula sagrada
se hallaban a la sazón reunidos y de pie, formando círculo, los más ancianos y
venerables sacerdotes de la comunidad.
En medio de ellos, erguido
y reconcentrado, en actitud de profunda introversión, se hallaba el gran
Hierofante.
Al aparecer Hermes, abrió
los ojos y le hizo seña de que se acercara.
Hermes penetró entonces en
el interior del círculo silencioso, y se colocó frente al Sumo Sacerdote.
Este tendió hacia él los
brazos y, oprimiendo los del joven, lo atrajo hacía sí, lo miró en los ojos con
todo su magnético poder, como si tratara de calar las profundidades de su alma,
y le dijo por fin sentenciosamente:
— Hermes, hijo mío. El
momento solemne ha llegado. ¿Estás dispuesto?.
— Sí — respondió con voz
segura.
— Invoca, pues, a tu guía
divino. El te conducirá — añadió el venerable anciano.
Reinó entonces un
prolongado silencio en la sala.
Al cabo de un rato, sintió
Hermes que, por detrás, alguien vendaba fuertemente sus ojos.
Conducido así de la mano,
anduvo un buen trecho en dirección desconocida. No oía nada, no veía nada. El
más absoluto vacío le rodeaba.
Por fin, una voz extraña
le dijo que descendiera cuatro escalones.
Después, que subiera un
falso escalón. Al momento de realizar este supuesto ascenso, sintió que nadie
le sostenía y que el suelo se movía bajo sus pies.
Trató de mantenerse firme.
Entonces creyó percibir el
quedo rumor de un remo al hendir rítmicamente el agua quieta. Sin duda,
navegaba.
Esperó, en actitud
impasible.
Transcurrido un buen rato,
la misma voz le ordenó ascender una alta grada. Subió. Anduvo unos pasos, y la
voz le mandó ascender unos cuatro breves escalones. Unos pasos más, y sintió
que descorrían la venda que cubría sus ojos. Los abrió, pero se hallaba envuelto
en densas tinieblas.
— Isis te ha conducido en
su barca hasta el umbral del Amenti, el reino subterráneo de Osiris, Señor de
los Misterios. Disponte ahora a entrar en él.
Su acompañante le empujó
suavemente por la espalda y ambos descendieron por un angosto pasillo
subterráneo cuya rampa se iba acentuando cada vez más.
Después de un buen rato de
descenso a tientas, percibió Hermes al final, enmarcada por la angostura
rectangular del pasillo, una vaga claridad espesa y rojiza.
Ya próxima a ella, una
mano férrea le sujetó por el brazo, arrastrándolo en dilección al recinto que
allí se abría.
A la leve claridad de la
estancia volvió Hermes la cabeza y vio a su lado un extraño ser de figura
humana y cabeza de perro, cuyos redondos y relucientes ojos le miraban
fijamente…
Continuemos con el texto
de Schuré
Trataremos ahora de
encontrar esta visión de los maestros, en rosa mística que se abre en la noche
del santuario y en el arcano de las grandes religiones. Ciertas palabras de
Hermes, impregnadas de sabiduría antigua, son propias para prepararnos a ello.
“Ninguno de nuestros pensamientos — dice a su discípulo Asklepios — puede
concebir a Dios, ni lengua alguna puede definirle. Lo que es incorpóreo,
invisible, sin forma, no puede ser percibido por nuestros sentidos; lo que es
eterno, no puede ser medido por la corta regla del tiempo: Dios es, pues,
inefable. Dios puede, es verdad, comunicar a algunos elegidos la facultad de
elevarse sobre las cosas naturales para percibir alguna radiación de su
perfección suprema; pero esos elegidos no encuentran palabra para traducir en
lenguaje vulgar la Visión inmaterial que les ha hecho estremecer. Ellos pueden explicar
a la humanidad las causas secundarias de las creaciones que pasan bajo sus ojos
como imágenes de la vida universal, pero la causa primera queda velada y no
llegaríamos a comprenderla más que atravesando la muerte”.
Así hablaba Hermes del
Dios desconocido, en el pórtico de las criptas. Los discípulos que penetraban
con él en sus profundidades, aprendían a conocerle como ser viviente. (La
teología sabia, esotérica — dice M. Maspéro — es monoteísta desde los tiempos
del antiguo Imperio. La afirmación de la unidad fundamental del ser divino, se
lee expresada en términos formales y de una gran energía en los textos que se
remontan a aquella época. Dios es el Uno único, el que existe por esencia, el
solo que vive en substancia, el solo generador en el cielo y en la tierra que
no haya sido engendrado. A la vez Padre, Madre e Hijo, él engendra, concibe y
es perpetuamente; y esas tres personas, lejos de dividir la unidad de la
naturaleza divina, concurren a su infinita perfección. Sus atributos son: la
inmensidad, la eternidad, la independencia, la voluntad todopoderosa, la bondad
sin límites. “Él crea sus propios
miembros que son los dioses”, dicen los viejos textos. Cada uno de esos dioses
secundarios, considerados como idénticos al Dios Uno, puede formar un tipo
nuevo de donde emanan a su vez, y por el mismo procedimiento, otros tipos
inferiores.
El libro habla de su
muerte como de la partida de un dios. “Hermes vio el conjunto de las cosas, y
habiendo visto, comprendió, y habiendo comprendido, tenía el poder de
manifestar y de revelar. Lo que pensó lo escribió; lo que escribió lo ocultó en
gran parte, callándose con prudencia y hablando a la vez, a fin de que toda la
duración del mundo por venir buscase esas cosas. Y así, habiendo ordenado a los
dioses sus hermanos que le sirvieran de cortejo, subió a las estrellas”.
Se puede, en rigor, aislar
la historia política de los pueblos, mas no así su historia religiosa. Las
religiones de la Asiria, Egipto, Judea y Grecia no se comprenden más que cuando
se vislumbra su punto de unión con la antigua religión indoaria. Tomadas
aparte, son otros tantos enigmas y charadas; vistas en conjunto y desde arriba,
con una soberbia evolución donde se domina y se explica recíprocamente. En una
palabra, la historia de una religión será siempre estrecha, supersticiosa y
falsa; sólo hay verdad en la historia religiosa de la humanidad. Desde tal
altura no se sienten más que las corrientes que dan la vuelta al globo. El
pueblo egipcio, el más independiente y el más cerrado de todos a las
influencias exteriores, no pudo substraerse a esta ley universal. Cinco mil
años antes de nuestra era, la luz de Rama, encendida en el Irán, irradió sobre
el Egipto y vino a ser la ley de Ammón-Rá, el dios solar de Thebas. Esa
constitución le permitió desafiar tantas revoluciones. Menes fue el primer rey
de justicia, el primer faraón ejecutor de aquella ley. Él se guardó bien de
arrebatar al Egipto su antigua teología, que era la suya también, y no hizo más
que confirmarla y ensancharla, añadiéndole una organización social nueva: el
sacerdocio, es decir, la enseñanza, en un primer consejo; la justicia en otro;
el gobierno en los dos; la monarquía concebida como delegada y sometida a su fiscalización;
la independencia relativa de los nomos o municipalidades, como base de la
sociedad. Es lo que podemos llamar el gobierno de los iniciados. Tenía por
clave de bóveda una síntesis de las ciencias conocidas bajo el nombre de Osiris
(O-Sir-Is), el señor intelectual. La gran pirámide es un símbolo y su gnomon
matemático.
El faraón que recibía su
nombre de iniciación en el templo, que ejercía el arte sacerdotal y real sobre
el trono, era, pues, un personaje bien distinto del déspota asirio, cuyo poder arbitrario
estaba cimentado sobre el crimen y la sangre. El faraón era el iniciado
coronado, o por lo menos, el discípulo y el instrumento de los iniciados.
Durante siglos, los faraones defenderán, contra el Asia despótica y contra la
Europa anárquica, la ley del Morueco, que representaba entonces los derechos de
la justicia y del arbitraje internacional según enseñara Rama con su ejemplo.
Hacia el año 2200 antes de
Jesucristo, el Egipto sufrió la crisis más temible por que un pueblo puede
atravesar: la de la invasión extranjera y de una semiconquista. La invasión
fenicia era en sí misma la consecuencia del gran cisma religioso en Asia, que
había sublevado a las masas populares, sembrado la discordia en los templos.
Conducida por los reyes pastores llamados Hicsos, esa invasión lanzó un diluvio
sobre el Delta y el Egipto medio. Los reyes cismáticos traían consigo una
civilización corrompida, la malicia jónica, el lujo del Asia, las costumbres
del harén, una idolatría grosera. La existencia nacional del Egipto estaba
comprometida, su intelectualidad en peligro, su misión universal amenazada.
Pero llevaba en sí un alma de vida, es decir, un cuerpo orgánico de iniciados,
depositarios de la antigua ciencia de Hermes y de Am-món-Rá. ¿Qué hizo aquella
alma?.
Retirarse al fondo de sus
santuarios, replegarse en sí misma para resistir mejor al enemigo. En
apariencia, el sacerdocio se inclinó ante la invasión y reconoció a los
usurpadores que llevaban la ley del Toro y el culto del buey Apis. Sin embargo,
ocultos en los templos, los dos consejos guardaron allí, como un depósito sagrado,
su ciencia, sus tradiciones, la antigua y pura religión, y con ella la
esperanza de una restauración de la dinastía nacional. En esta época fue cuando
los sacerdotes difundieron entre el pueblo la leyenda de Isis y de Osiris, del
desmembramiento de este último y de su resurrección próxima por su hijo Horus,
que volvería a encontrar sus miembros dispersos arrastrados por el Nilo. Se
excitó la imaginación de la multitud por la pompa de las ceremonias públicas.
Se sostuvo su amor a la vieja religión representándole las desgracias de la
Diosa, sus lamentos por la pérdida de su esposo celeste, y la esperanza que
ella tenía en su hijo Horus, el divino mediador. Pero al mismo tiempo, los
iniciados juzgaron necesario hacer inatacable la verdad esotérica recubriéndola
con un triple velo.
A la difusión del culto
popular de Isis y de Osiris corresponde la organización interior y sabia de los
pequeños y de los grandes Misterios. Se les rodeó de barreras casi
infranqueables, de peligros tremendos. Se inventaron las pruebas morales, se
exigió el juramento del silencio, y la pena de muerte fue rigurosamente
aplicada contra los iniciados que divulgaban el menor detalle de los Misterios.
Gracias a esta organización severa, la iniciación egipcia llegó a ser, no
solamente el refugio de la doctrina esotérica, sino también el crisol de una
resurrección nacional y la escuela de las religiones futuras. Mientras los usurpadores
coronados reinaban en Memphis, Thebas se preparaba lentamente para la
regeneración del país. De su templo, de su arca solar, salió el salvador del
Egipto, Amos, que arrojó a los Hicsos del país después de nueve siglos de
dominación, restauró la ciencia egipcia en sus derechos y la religión viril de
Osiris.
De este modo los Misterios
salvaron el alma del Egipto de la tiranía extranjera, y esto para bien de la
humanidad. Porque tal era entonces la fuerza de su disciplina, el poder de su
iniciación, que encerraba en sí una mejor fuerza moral, su más alta selección
intelectual. La iniciación antigua reposaba sobre una concepción del hombre a
la vez más sana y más elevada que la nuestra. Nosotros hemos disociado la
educación del cuerpo de la del alma y del espíritu. Nuestras ciencias físicas y
naturales, muy avanzadas en sí mismas, hacen abstracción del principio del alma
y de su difusión en el universo; nuestra religión no satisface las necesidades
de la inteligencia, nuestra medicina no quiere saber nada ni del alma ni del
espíritu. El hombre contemporáneo busca el placer sin la felicidad, la
felicidad sin la ciencia, y la ciencia sin la sabiduría. La antigüedad no
admitía que se pudiesen separar tales cosas. En todos los dominios, ella tenía
en cuenta la triple naturaleza del hombre. La iniciación era un adiestramiento
gradual de todo el ser humano hacia las cimas vertiginosas del espíritu, desde
donde se puede dominar la vida. “Para alcanzar la maestría — decían los sabios de
entonces — el hombre tiene necesidad de una refundición total de su ejercicio
simultáneo de la voluntad, de la intuición y del razonamiento. Por su completa
concordancia, el hombre puede desarrollar sus facultades hasta límites
incalculables. El alma tiene sentidos dormidos: la iniciación los despierta.
Por medio de un estudio profundo, una aplicación constante, el hombre puede
ponerse en relación consciente con las fuerzas ocultas del universo. Por un
esfuerzo prodigioso, puede alcanzar la perfección espiritual directa, abrirse
las vías del más allá, y hacerse capaz de dirigirse a ellas.
Entonces, solamente, puede
decir que ha vencido al destino y conquistado su libertad divina. Entonces
sólo, el iniciado puede llegar a ser iniciador, profeta y teurgo, es decir:
vidente y creador de almas. Porque sólo el que se domina a sí mismo puede
dirigir a los otros; sólo es libre el que puede libertarse, únicamente puede
emancipar el que está emancipado.
Así pensaban los iniciados
antiguos. Los más grandes de entre ellos vivían y obraban en consecuencia. La
verdadera iniciación era una cosa bien distinta a un sueño nuevo, y mucho más
que una simple enseñanza científica, era la creación de un alma por sí misma,
su germinación sobre un plano superior, su floración en el mundo divino.
Trasladémonos al tiempo de
los Ramsés, a la época de Moisés y de Orfeo, hacia el año 1300 antes de nuestra
era, y tratemos de penetrar en el corazón de la iniciación egipcia. Los
monumentos figurados, los libros de Hermes, la tradición judía y griega,
(IAMBAIXOT, περί Μυστηρίων λόγος), permiten hacer revivir sus fases ascendentes
y formarnos una idea de su más alta revelación.
ISIS - LA INICIACIÓN - LAS PRUEBAS
En tiempo de los Ramsés, la civilización egipcia resplandecía en el apogeo de su gloria. Los faraones de la XX dinastía, discípulos y portaespadas de los santuarios, sostenían como verdaderos héroes la lucha contra Babilonia. Los arqueros egipcios hostigaban a los Libios, los Bodrones y los Númidas, hasta en el centro del África. Una flota de cuatrocientas velas perseguía a la liga de los cismáticos hasta las bocas del Indus. Para resistir mejor al choque de la Asiria y de sus aliados, los Ramsés habían trazado caminos estratégicos hasta el Líbano, y construido una cadena de fuertes entre Mageddo y Karkemish. Interminables caravanas afluían por el desierto, de Radasich a Elefantina. Los trabajos de arquitectura continuaban sin descanso y ocupaban a obreros de tres continentes. La sala hipóstila de Karnak, cuyos pilares alcanzan la altura de la columna Vendóme, era reparada; el templo de Abydos se enriquecía con maravillas escultóricas, y el valle de les reyes con monumentos grandiosos.
Se construía en Bubasta,
en Luksor, en Speos e Ibsambul. En Thebas un arco de triunfo recordaba la toma
de Kadesh.
En Memphis el Rameseum se elevaba rodeado de un bosque de obeliscos,
de estrellas, de monolitos gigantescos.
En medio de aquella
actividad febril, de aquella vida deslumbradora, más de un extranjero aspirante
a los Misterios, venido de las playas lejanas del Asia Menor o de las montañas
de la Tracia, llegaba a Egipto, atraído por la reputación de sus templos. Una
vez en Memphis, quedaba asombrado. Monumentos, espectáculos, fiestas públicas,
todo le daba la impresión de la opulencia, de la grandeza. Después de la
ceremonia de la consagración real, que se hacía en el secreto del santuario,
veía al faraón salir del templo, ante la multitud, y subir sobre su pavés
llevado por doce oficiales de su estado mayor. Ante él, doce jóvenes ministros
del culto llevaban, sobre cojines bordados en oro, las insignias reales: el
cetro de los árbitros con cabeza de morueco –carnero-, la espada, el arco y la
maza de armas. Detrás iba la casa del rey y los colegios sacerdotales, seguidos
de los iniciados en los grandes y pequeños misterios. Los pontífices llevaban
la tiara blanca, y su pectoral chispeaba con el fuego de las piedras
simbólicas. Los dignatarios de la corona llevaban las condecoraciones del
Cordero, del Morueco, del León, del Lys, de la Abeja, suspendidas de cadenas
macizas admirablemente trabajadas. Las corporaciones cerraban la marcha con sus
emblemas y sus banderas desplegadas.
Por la noche, barcas
magníficamente empavesadas paseaban sobre lagos artificiales a las reales
orquestas, en medio de las cuales se perfilaban, en posturas hieráticas, las
bailarinas y tocadoras de tiorba.
Pero aquella pompa
aplastante no era lo que él buscaba. El deseo de penetrar el secreto de las
cosas, la sed de saber: he ahí lo que le traía de tan lejos. Se le había dicho
que en los santuarios de Egipto vivían magos, hierofantes en posesión de la
ciencia divina. Él también quería entrar en el secreto de los dioses. Había
oído hablar a un sacerdote de su país del Libro de los muertos, de su rollo
misterioso que se ponía bajo la cabeza de las momias como un viático, y que
contaba, bajo una forma simbólica, el viaje de ultratumba del alma, según los
sacerdotes de Ammón-Rá. Él había seguido con ávida curiosidad y un cierto
temblor interno mezclado de duda, aquel largo viaje del alma después de la
vida; su expiación en una región abrasadora; la purificación de su envoltura sideral;
su encuentro con el mal piloto sentado en una barca con la cabeza vuelta, y con
el buen piloto que mira de frente; su comparecencia ante los cuarenta y dos
jueces terrestres; su justificación por Toth; en fin, su entrada y
transfiguración en la luz de Osiris. Podemos juzgar del poder de aquel libro y
de la revolución total que la iniciación egipcia operaba a veces en los
espíritus, por este pasaje del Libro de los muertos: “Este capítulo fue encontrado
en Hermópolis en escritura azul sobre una losa de alabastro, a los pies del
Dios Toth (Hermes), del tiempo del rey Menkara, por el príncipe Hastatef,
cuando iba de viaje para inspeccionar los templos. Llevó él la piedra al templo
real. ¡Oh gran secreto!; él no vio más ni oyó más cuando leyó aquel capítulo
puro y santo; no se aproximó más a ninguna mujer ni comió más carne ni
pescado”. (Libro de los muertos, capítulo LXIV). Pero ¿Qué había de verdadero
en aquellas narraciones turbadoras, en aquellas imágenes hieráticas tras las
cuales se esfumaba el terrible misterio de ultratumba? — Isis y Osiris lo saben
— le decían. Pero ¿Quiénes eran aquellos dioses de quienes sólo se hablaba con
un dedo sobre los labios?.
Para saberlo el extranjero
llamaba a la puerta del gran templo de Thebas o de Memphis. Varios servidores
le conducían bajo el pórtico de un patio interior, cuyos pilares enormes
parecían lotos gigantescos, sosteniendo por su fuerza y pureza al arca solar,
el templo de Osiris. El hierofante se aproximaba al recién llegado. La majestad
de sus facciones, la tranquilidad de su rostro, el misterio de sus ojos negros,
impenetrables, pero llenos de luz interna, inquietaban ya algo al postulante.
Aquella mirada penetraba como un punzón. El extranjero se sentía frente a un
hombre a quien sería imposible ocultar nada. El sacerdote de Osiris interrogaba
al recién llegado sobre su ciudad natal, sobre su familia y sobre el templo donde
había sido instruido. Si en aquel corto pero incisivo examen se le juzgaba
indigno de los misterios, un gesto silencioso, pero irrevocable, le mostraba la
puerta. Pero si el sacerdote encontraba en el aspirante un deseo sincero de la
verdad, le rogaba que le siguiera. Atravesaba pórticos, patios interiores,
luego una avenida tallada en la roca a cielo abierto y bordeada de obeliscos y
de esfinges, y por fin se llegaba a un pequeño templo que servía de entrada a
las criptas subterráneas. La puerta estaba oculta por una estatua de Isis de
tamaño natural. La diosa sentada tenía un libro cerrado sobre sus rodillas, en
una actitud de meditación y de recogimiento.
Su cara estaba cubierta con un velo. Se leía bajo la estatua:
Su cara estaba cubierta con un velo. Se leía bajo la estatua:
“Ningún mortal ha
levantado mi velo”.
— Aquí está la puerta del
santuario oculto — decía el hierofante —. Mira esas dos columnas. La roja
representa la ascensión del espíritu hacia la luz de Osiris; la negra significa
la cautividad en la materia, y en esta caída puede llegarse hasta el
aniquilamiento. Cualquiera que aborde nuestra ciencia y nuestra doctrina, juega
en ello su vida. La locura o la muerte: he ahí lo que encuentra el débil o el
malvado; los fuertes y los buenos únicamente encuentran aquí la vida y la
inmortalidad. Muchos imprudentes han entrado por esa puerta y no han vuelto a
salir vivos. Es un abismo que no muestra la luz más que a los intrépidos.
Reflexiona bien en lo que vas a hacer, en los peligros que vas a correr, y si
tu valor no es un valor a toda prueba, renuncia a la empresa. Porque una vez
que esa puerta se cierre, no podrás volverte atrás. — Si el extranjero
persistía en su voluntad, el hierofante le volvía a llevar al patio exterior y
le dejaba en manos de los servidores del templo, con los que tenía que pasar
una semana, obligado a hacer los trabajos más humildes, escuchando los himnos y
haciendo las abluciones. Se le ordenaba el silencio más absoluto.
Llegaba la noche de la
prueba. Dos neócoros (Empleamos aquí como más inteligible la traducción griega
de los términos egipcios) u oficiantes volvían a llevar al aspirante a la puerta
del santuario oculto. Se entraba en un vestíbulo negro sin salida aparente. A
los dos lados de aquella sala lúgubre, a la luz de las antorchas el extranjero
veía una fila de estatuas con cuerpos de hombre y cabezas de animales;
de leones, de toros, de aves de rapiña, de serpientes que parecían mirar su paso sonriendo con ironía. Al fin de aquella siniestra avenida, que se atravesaba en el más profundo silencio, había una momia y un esqueleto humanos en pie y frente a frente.
de leones, de toros, de aves de rapiña, de serpientes que parecían mirar su paso sonriendo con ironía. Al fin de aquella siniestra avenida, que se atravesaba en el más profundo silencio, había una momia y un esqueleto humanos en pie y frente a frente.
Y con un gesto mudo los
dos neócoros mostraban al novicio un agujero en la pared, frente a él. Era la
entrada de un pasadizo tan bajo que no se podía penetrar en él más que
arrastrándose.
Aquí recuperamos el tema
de la iniciación a los Misterios, pero lo hacemos continuando de la mano de
Schure.
— Aún puedes volver atrás
— decía uno de los oficiantes —. La puerta del santuario aún no se ha vuelto a
cerrar. Si no quieres, tienes que continuar tu camino por ahí y sin volver
atrás.
— Me quedo — decía el
novicio, reuniendo todo su valor.
Se le daba entonces una
pequeña lámpara encendida. Los neócoros se marchaban y cerraban con estrépito
la puerta del santuario. Ya no había que dudar: era preciso entrar en el
pasadizo. Apenas se había deslizado en él, arrastrándose de rodillas con su
lámpara en la mano, cuando oía una voz en el fondo del subterráneo: “Aquí
perecen los locos que codician la ciencia y el poder”. Gracias a un maravilloso
efecto de acústica, aquellas palabras eran repetidas siete veces por ecos
distanciados. Era preciso avanzar sin embargo; el pasadizo se ensanchaba, pero
descendía en pendiente cada vez más rápida.
En fin, el viajero se
encontraba frente a un embudo que conducía a un agujero: una escala de hierro
se perdía en él; el novicio se aventuraba a bajar.
En el último escalón, su
mirada asustada se hundía en un pozo horrible. Su pobre lámpara de nafta, que
apretaba convulsamente en su temblorosa mano, proyectaba un vago resplandor en
tinieblas sin fondo... ¿Qué hacer?. Sobre él, la vuelta imposible; bajo él, la
caída en el vacío, la noche espantosa. En aquella angustia, distinguía una
grieta en el terreno por su izquierda.
Agarrado con una mano a la
escala, extendiendo su lámpara con la otra, veía unos escalones. ¡Una
escalera!, era la salvación. Se lanzaba por ella; subía, se escapaba del
abismo. La escalera, atravesando la roca como una barrena, subía en espiral. En
fin, el aspirante se encontraba ante una reja de bronce que daba a una ancha
galería sostenida por grandes cariátides. En los intervalos, sobre el muro, se
veían dos filas de frescos simbólicos. Había once en cada lado, dulcemente
iluminados por lámparas de cristal que tenían en sus manos las bellas
cariátides.
Un mago llamado pastophoro
(guardián de los símbolos sagrados) abría la verja al novicio y le acogía con
una sonrisa benévola. Lo felicitaba por haber soportado con felicidad la
primera prueba, y luego, conduciéndole a través de la galería, le explicaba las
pinturas sagradas. Bajo cada una de aquellas pinturas había una letra y un
número. Los veintidós símbolos representaban los veintidós primeros arcanos y
constituían el alfabeto de la ciencia oculta, es decir, los principios
absolutos, las claves universales que, aplicadas por la voluntad, se convierten
en la fuente de toda sabiduría y de todo poder. Esos principios se fijaban en
la memoria por su correspondencia con las letras de la lengua sagrada y con los
números que se ligan a esas letras. Cada letra y cada número expresa en aquella
lengua una ley ternaria, que tiene su repercusión en el mundo divino, en el
mundo intelectual y en el mundo físico. Del mismo modo que el dedo que toca una
cuerda de la lira hace resonar una nota de la gama y vibrar todas sus armónicas,
así el espíritu que contempla todas las virtualidades de un número y la voz que
pronuncia una letra con la conciencia de su alcance, evocan un poder que
repercute en los tres mundos.
De este modo, la letra A,
que corresponde al número 1, expresa en el mundo divino: el Ser absoluto que
emanan todos los seres; en el mundo intelectual: la unidad, manantial y
síntesis de los números; en el mundo físico: el hombre, cúspide de los seres
relativos que, por la expresión de sus facultades, se eleva en las esferas
concéntricas del infinito.
El arcano 1 se representaba entre los egipcios por un mago vestido de blanco, con un cetro en la mano y la frente ceñida por una corona de oro. El ropaje blanco significaba la pureza, el cetro el dominio, la corona de oro la luz universal.
El arcano 1 se representaba entre los egipcios por un mago vestido de blanco, con un cetro en la mano y la frente ceñida por una corona de oro. El ropaje blanco significaba la pureza, el cetro el dominio, la corona de oro la luz universal.
El novicio se hallaba
lejos de comprender todo lo que oía de extrañó y de nuevo; pero desconocidas
perspectivas se entreabrían ante él a las palabras del pastóphoro, ante
aquellas hermosas pinturas que le miraban con la impasible gravedad de los
dioses. Tras cada una de ellas, entreveía por relámpagos de intuición toda una
serie de pensamientos y de imágenes súbitamente evocadas. Sospechaba por la
primera vez la parte interna del mundo por la cadena misteriosa de las causas.
Así, de letra en letra, de número en número, el maestro explicaba al discípulo
el sentido de los arcanos, y le conducía por Isis Urania al Carro de Osiris;
por la torre derribada por el rayo a la estrella flamígera, y, en fin, a la
corona de los magos. “Y sábelo bien — decía el pastóphoro — lo que significa
esa corona: toda voluntad que se une a Dios para manifestar la verdad y obrar
la justicia, entra desde esta vida en participación del poder divino sobre los
seres y sobre las cosas, recompensa eterna de los espíritus libertados”. Al oír
hablar al maestro, el neófito experimentaba una mezcla de sorpresa, de temor y
de admiración. Eran los primeros resplandores del santuario, y la verdad entrevista
le parecía la aurora de una divina reminiscencia. Pero las pruebas no habían
terminado.
Al concluir de hablar, el pastóphoro abría una puerta que daba acceso a una nueva bóveda estrecha y larga, a cuya extremidad chisporroteaba una enorme hoguera. “Pero ¡eso es la muerte!”, decía el novicio, y miraba a su guía temblando. “Hijo mío — respondía el pastophoro —, la muerte sólo espanta a las naturalezas abortadas. Yo he atravesado en otros tiempos aquella llama como un campo de rosas”. Y la verja de la galería de los arcanos se volvía a cerrar tras el postulante. Al aproximarse a la barrera de fuego, se daba cuenta de que la hoguera se reducía a una ilusión óptica creada por maderas resinosas, dispuestas al tresbolillo sobre unas rejas. Un sendero trazado en medio le permitía pasar rápidamente al otro lado. A la prueba de fuego sucedía la prueba de agua.
El aspirante tenía que atravesar una agua muerta y negra al resplandor de un incendio de nafta que se encendía tras de él, en la cámara del fuego. Después de esto, los oficiantes le conducían, tembloroso aún, a una gruta oscura en la que no se veía más que un lecho mullido, misteriosamente iluminado por la semioscuridad de una lámpara de bronce suspendida en la bóveda. Le secaban, rociaban su cuerpo con esencias exquisitas, le revestían con un traje de fino lienzo y le dejaban solo, después de haberle dicho: “Descansa, medita y espera al hierofante”.
Al concluir de hablar, el pastóphoro abría una puerta que daba acceso a una nueva bóveda estrecha y larga, a cuya extremidad chisporroteaba una enorme hoguera. “Pero ¡eso es la muerte!”, decía el novicio, y miraba a su guía temblando. “Hijo mío — respondía el pastophoro —, la muerte sólo espanta a las naturalezas abortadas. Yo he atravesado en otros tiempos aquella llama como un campo de rosas”. Y la verja de la galería de los arcanos se volvía a cerrar tras el postulante. Al aproximarse a la barrera de fuego, se daba cuenta de que la hoguera se reducía a una ilusión óptica creada por maderas resinosas, dispuestas al tresbolillo sobre unas rejas. Un sendero trazado en medio le permitía pasar rápidamente al otro lado. A la prueba de fuego sucedía la prueba de agua.
El aspirante tenía que atravesar una agua muerta y negra al resplandor de un incendio de nafta que se encendía tras de él, en la cámara del fuego. Después de esto, los oficiantes le conducían, tembloroso aún, a una gruta oscura en la que no se veía más que un lecho mullido, misteriosamente iluminado por la semioscuridad de una lámpara de bronce suspendida en la bóveda. Le secaban, rociaban su cuerpo con esencias exquisitas, le revestían con un traje de fino lienzo y le dejaban solo, después de haberle dicho: “Descansa, medita y espera al hierofante”.
El novicio extendía sus
miembros fatigados sobre el tapiz suntuoso de su lecho. Después de las
emociones diversas, aquel momento de calma le parecía dulce. Las pinturas
sagradas que había visto, todas aquellas figuras extrañas, las esfinges, las
cariátides, volvían a pasar ante su imaginación.
Veía obstinadamente el
arcano X representado por una rueda suspendida por su eje entre dos columnas.
De un lado sube Hesmanubis, el genio del Bien, bello como un joven efebo; del
otro, Tiphón, el genio del Mal, que con la cabeza hacia abajo se precipita al
abismo. Entre los dos, en la parte superior de la rueda, se hallaba sentada una
esfinge con una espada en sus garras.
El vago zumbido de una
música lasciva que parecía partir del fondo de la gruta, hacía desvanecer
aquella imagen. Eran sones ligeros e indefinidos, de una languidez triste e
incisiva. Un tañido metálico excitaba su oído, mezclado con arpegios y so nidos
de flauta, suspiros jadeantes como un aliento abrasador. Envuelto en un sueño
de fuego, el extranjero cerraba los ojos. Al volverlos a abrir, veía a algunos
pasos de su lecho una aparición trastornadora de vida y de infernal seducción.
Una mujer de Nubia, vestida con gasa de púrpura transparente, un collar de
amuletos a su cuello, parecida a las sacerdotisas de los misterios de Mylitta,
estaba allí en pie, cubriéndole con su mirada y manteniendo en su mano una copa
coronada de rosas.
Tenía ese tipo nubio cuya sensualidad intensa y chispeante concentra todas las potencias del animal femenino: pómulos salientes, nariz dilatada, labios gruesos como un fruto rojo y sabroso. Sus ojos negros brillaban en la penumbra. El novicio se había levantado y, sorprendido, no sabiendo si debía temblar o regocijarse, cruzaba instintivamente sus manos sobre el pecho. Pero la esclava avanzaba a pasos lentos, y, bajando los ojos, murmuraba en voz baja: “¿Tienes miedo de mí, bello extranjero?. Te traigo la recompensa de los vencedores, el olvido de las penas, la copa de la felicidad...”. Él novicio dudaba; entonces, como llena de cansancio, la nubia se sentaba sobre el lecho y envolvía al extranjero en una mirada suplicante como una larga llama. ¡Desgraciado de él si se atrevía a desafiarla, si se inclinaba sobre aquella boca, si se embriagaba con los pesados perfumes que subían de aquellos hombros bronceados!. Una vez que había cogido su mano, y tocado con los labios aquella copa, estaba perdido... Rodaba sobre el lecho enlazado en un abrazo abrasador. Pero después de satisfacer el deseo salvaje, el líquido que había bebido le sumergía en un pesado sueño. Cuando despertaba, se encontraba solo, angustiado. La lámpara lanzaba una luz fúnebre sobre su lecho en desorden.
Tenía ese tipo nubio cuya sensualidad intensa y chispeante concentra todas las potencias del animal femenino: pómulos salientes, nariz dilatada, labios gruesos como un fruto rojo y sabroso. Sus ojos negros brillaban en la penumbra. El novicio se había levantado y, sorprendido, no sabiendo si debía temblar o regocijarse, cruzaba instintivamente sus manos sobre el pecho. Pero la esclava avanzaba a pasos lentos, y, bajando los ojos, murmuraba en voz baja: “¿Tienes miedo de mí, bello extranjero?. Te traigo la recompensa de los vencedores, el olvido de las penas, la copa de la felicidad...”. Él novicio dudaba; entonces, como llena de cansancio, la nubia se sentaba sobre el lecho y envolvía al extranjero en una mirada suplicante como una larga llama. ¡Desgraciado de él si se atrevía a desafiarla, si se inclinaba sobre aquella boca, si se embriagaba con los pesados perfumes que subían de aquellos hombros bronceados!. Una vez que había cogido su mano, y tocado con los labios aquella copa, estaba perdido... Rodaba sobre el lecho enlazado en un abrazo abrasador. Pero después de satisfacer el deseo salvaje, el líquido que había bebido le sumergía en un pesado sueño. Cuando despertaba, se encontraba solo, angustiado. La lámpara lanzaba una luz fúnebre sobre su lecho en desorden.
Un hombre estaba en pie
ante él; era el hierofante, que le decía:
— Has vencido en las
primeras pruebas. Has triunfado de la muerte, del fuego y del agua; pero no has
sabido vencerte a ti mismo. Tú que aspiras a las alturas del espíritu y del
conocimiento, has sucumbido a la primera tentación de los sentidos, y has caído
en el abismo de la materia.
Quien vive esclavo de los
sentidos, vive en las tinieblas. Has preferido las tinieblas a la luz; quédate,
pues, en las tinieblas. Te advertí de los peligros a que te exponías. Has
salvado tu vida; pero has perdido tu libertad. Quedarás bajo pena de muerte,
como esclavo del templo.
Si al contrario, el
aspirante había tirado la copa y rechazado a la pecadora, doce neócoros
provistos de antorchas, llegaban para rodearle y conducirle triunfalmente al
santuario de Isis, donde los magos, colocados en hemiciclo y vestidos de
blanco, le esperaban en asamblea plena. En el fondo del templo espléndidamente
iluminado, veía la estatua colosal de Isis, en metal fundido, con una rosa de
oro en el pecho, coronada con una diadema de siete rayos y sosteniendo en sus
brazos a su hijo Horus. Ante la diosa, el hierofante recibía al recién llegado
y le hacía prestar, bajo las imprecaciones más tremendas, el juramento del
silencio y de la sumisión.
Entonces le saludaba en
nombre de toda la asamblea como a un hermano y futuro iniciado. Ante aquellos
maestros augustos, el discípulo de Isis se creía en presencia de dioses.
Engrandecido ante sí mismo, entraba por la primera vez en la esfera de la
Verdad.
OSIRIS - LA MUERTE Y LA
RESURRECCIÓN
Y, sin embargo, sólo quedaba admitido a su umbral. Porque ahora empezaban los largos años de estudio y de aprendizaje. Antes de elevarse a Isis Urania tenía que conocer la Isis terrestre, instruirse en las ciencias físicas y androgónicas. El tiempo lo repartía entre las meditaciones en su celda, el estudio de los jeroglíficos en las salas y patios del templo, tan vasto como una ciudad, y las lecciones de los maestros. Aprendía la ciencia de los minerales y de las plantas, la historia del hombre y de los pueblos, la medicina, la arquitectura y la música sagrada. En aquel largo aprendizaje no tenía sólo que conocer, sino devenir: ganar la fuerza por medio del renunciamiento. Los sabios antiguos creían que el hombre no posee la verdad más que cuando ésta llega a ser una parte de su ser íntimo, un acto espontáneo del alma. Pero en ese profundo trabajo de asimilación, se dejaba al discípulo abandonado a sí mismo. Sus maestros no le ayudaban en nada, y con frecuencia le chocaba su frialdad, su indiferencia. Le vigilaban con atención; le obligaban a seguir reglas inflexibles; se exigía de él una obediencia absoluta; pero no le revelaban nada más allá de ciertos límites. A sus inquietudes, a sus preguntas, se le respondía: “Espera y trabaja”. Entonces se manifestaban en él rebeldías repentinas, pesares amargos, sospechas horribles. ¿Se había convertido en esclavo de audaces impostores o de magos negros, que subyugaban su voluntad con un fin infame?. La verdad huía; los dioses le abandonaban; estaba solo y era prisionero del templo. La verdad se le había aparecido bajo la figura de una esfinge.
Ahora la esfinge le decía: “Yo soy la duda”. Y la bestia alada con su cabeza de mujer impasible y sus garras de león, se lo llevaba para desgarrarlo en la arena ardiente del desierto.
Pero a esas pesadillas
sucedían horas de calma y de presentimiento divino. Comprendía entonces el
sentido simbólico de las pruebas por que había atravesado al entrar en el
templo. Porque el pozo sombrío donde había estado a punto de caer, era menos
negro que el abismo de la insondable verdad; el fuego que había atravesado, era
menos terrible que las pasiones que quemaban aún su carne; el agua helada y
tenebrosa en que había tenido que sumergirse, era menos fría que la duda en que
su espíritu se hundía y se ahogaba en las malas horas.
En una de las salas del
templo se alineaban en dos filas aquellas mismas pinturas sagradas que le
habían explicado en la cripta durante la noche de las pruebas, y que
representaban los veintidós arcanos. Aquellos arcanos que se dejaban entrever
en el umbral mismo de la ciencia oculta, eran las columnas de la teología; pero
era preciso haber atravesado toda la iniciación para comprenderlos. Después,
ninguno de los maestros le había vuelto a hablar más de aquello. Le permitían
solamente pasearse en aquella sala y meditar sobre aquellos signos. Pasaba allí
largas horas solitarias. Por aquellas figuras castas como la luz, graves como
la Eternidad, la verdad invisible e impalpable se infiltraba lentamente en el
corazón del neófito. En la muda sociedad de aquellas divinidades silenciosas y
sin nombre, de las que cada una parecía presidir a una esfera de la vida,
comenzaba a experimentar algo nuevo: al principio, una reconcentración en el
fondo de su ser; luego, una especie de desligamiento del mundo que le hacía
elevarse por encima de las cosas. A veces, preguntaba a uno de los magos: “¿Se
me permitirá algún día respirar la rosa de Isis y ver la luz de Osiris?”. Se le
respondía: “Eso no depende de nosotros. La verdad no se da. Se la encuentra.
Nosotros no podemos hacer de ti un adepto: hay que llegar por el trabajo
propio. El loto crece bajo el río largo tiempo antes de abrirse en flor. No
apresures el florecimiento de la flor divina. Si ella tiene que venir, vendrá a
su debido tiempo. Trabaja y ora”.
Y el discípulo volvía a sus estudios, a sus meditaciones, con un triste gozo. Gustaba del encanto austero y suave, de esa soledad por donde pasa como un soplo el ser de los seres. Así transcurrían los meses y los años. Sentía operarse en su ser una transformación lenta, una metamorfosis completa. Las pasiones que le habían asaltado en su juventud se alejaban como sombras, y los pensamientos que le rodeaban ahora le sonreían como inmortales amigos. Lo que experimentaba por momentos era la desaparición de su yo terrestre y el nacimiento de otro yo más puro y más etéreo. En este sentimiento, a veces ocurría que se prosternaba ante las escaleras del cerrado santuario. Entonces ya no había en él rebeldía, ni un deseo cualquiera, ni un pesar. Sólo había un abandono completo de su alma a los Dioses, una oblación perfecta a la verdad. “¡Oh Isis! — decía él en su oración — puesto que mi alma sólo es una lágrima de tus ojos, que ella caiga en rocío sobre otras almas, y que al morir por ello, sienta yo su perfume subir hacia ti. Heme aquí presto al sacrificio”.
Y el discípulo volvía a sus estudios, a sus meditaciones, con un triste gozo. Gustaba del encanto austero y suave, de esa soledad por donde pasa como un soplo el ser de los seres. Así transcurrían los meses y los años. Sentía operarse en su ser una transformación lenta, una metamorfosis completa. Las pasiones que le habían asaltado en su juventud se alejaban como sombras, y los pensamientos que le rodeaban ahora le sonreían como inmortales amigos. Lo que experimentaba por momentos era la desaparición de su yo terrestre y el nacimiento de otro yo más puro y más etéreo. En este sentimiento, a veces ocurría que se prosternaba ante las escaleras del cerrado santuario. Entonces ya no había en él rebeldía, ni un deseo cualquiera, ni un pesar. Sólo había un abandono completo de su alma a los Dioses, una oblación perfecta a la verdad. “¡Oh Isis! — decía él en su oración — puesto que mi alma sólo es una lágrima de tus ojos, que ella caiga en rocío sobre otras almas, y que al morir por ello, sienta yo su perfume subir hacia ti. Heme aquí presto al sacrificio”.
Después de una de aquellas
oraciones mudas, el discípulo en semiéstasis veía en pie a su lado, como una
visión salida del suelo, al hierofante envuelto en los cálidos resplandores del
poniente. El maestro parecía leer todos los pensamientos del discípulo,
penetrar todo el drama de su vida interior.
— Hijo mío — decía —, la
hora se aproxima en que se te revelará la verdad. Porque tú la has presentido
ya, descendiendo al fondo de ti mismo y encontrando allí la vida divina. Vas a
entrar en la grande, en la inefable comunión de los iniciados. Porque eres
digno de ello por la pureza de tu corazón, por tu amor a la verdad y tu fuerza
de renunciamiento. Pero nadie franquea el umbral de Osiris sin pasar por la
muerte y por la resurrección.
Vamos a acompañarte a la
cripta. No temas, pues eres ya uno de nuestros hermanos.
Al llegar el crepúsculo,
los sacerdotes de Osiris, llevando antorchas, acompañaban al nuevo adepto a una
cripta baja sostenida por cuatro columnas apoyadas sobre esfinges.
En un extremo se encontraba un sarcófago abierto, tallado en mármol. (Los arqueólogos han visto durante largo tiempo en el sarcófago de la gran pirámide de Giseh, la tumba del rey Sesostris, basados en Herodoto, que no era iniciado, y a quien los sacerdotes egipcios no han confiado casi más que narraciones sin valor y cuentos populares. Pero los reyes de Egipto tenían sus sepulturas en otras partes.
La estructura interior tan rara de la pirámide prueba que debía servir para las ceremonias de la iniciación y prácticas secretas de los sacerdotes de Osiris. Se encuentran allí el Pozo de la verdad, que hemos descrito; la escalera ascendente; la sala de los arcanos... La cámara llamada del Rey, que encierra el sarcófago, era aquella donde se conducía al adepto la víspera de su grande iniciación. Estas mismas disposiciones estaban reproducidas en los grandes templos del Egipto alto y medio).
En un extremo se encontraba un sarcófago abierto, tallado en mármol. (Los arqueólogos han visto durante largo tiempo en el sarcófago de la gran pirámide de Giseh, la tumba del rey Sesostris, basados en Herodoto, que no era iniciado, y a quien los sacerdotes egipcios no han confiado casi más que narraciones sin valor y cuentos populares. Pero los reyes de Egipto tenían sus sepulturas en otras partes.
La estructura interior tan rara de la pirámide prueba que debía servir para las ceremonias de la iniciación y prácticas secretas de los sacerdotes de Osiris. Se encuentran allí el Pozo de la verdad, que hemos descrito; la escalera ascendente; la sala de los arcanos... La cámara llamada del Rey, que encierra el sarcófago, era aquella donde se conducía al adepto la víspera de su grande iniciación. Estas mismas disposiciones estaban reproducidas en los grandes templos del Egipto alto y medio).
— Ningún hombre — decía el
hierofante — escapa a la muerte, y toda alma viviente está destinada a la
resurrección. El adepto pasa en vida por la tumba para entrar desde ahora en la
luz de Osiris.
Acuéstate pues en esa
tumba, y espera la luz. Esta noche franquearás la puerta del Espanto y
alcanzarás el umbral de la Maestría.
El adepto se acostaba en
el sarcófago abierto; el hierofante extendía la mano sobre él para bendecirle,
y el cortejo de los iniciados se alejaba en silencio de la cripta. Una pequeña
lámpara depositada en tierra ilumina aún, con su resplandor dudoso, las cuatro
esfinges que soportan las columnas pequeñas de la cripta. Se oye un coro de
voces profundas, bajo y velado. ¿De dónde viene?. ¡El canto de los
funerales!... Ya expira; la lámpara arroja un último resplandor y se apaga por
completo. El adepto queda solo en las tinieblas: el frío del sepulcro pasa sobre
él, hiela todos sus miembros. Pasa gradualmente por las sensaciones dolorosas
de la muerte, y queda aletargado.
Su vida desfila ante él y
cuadros sucesivos como una cosa irreal, y su conciencia terrestre se vuelve
cada vez más vaga y difusa. Pero, a medida que siente su cuerpo disolverse, la
parte etérea, fluida, de su ser, se destaca. Entra en éxtasis...
¿Qué es ese punto
brillante y lejano que aparece imperceptible sobre el fondo negro de las tinieblas?. Se
aproxima, se agranda, se convierte en una estrella de cinco puntas cuyos rayos
tienen todos los colores del arco iris, y que lanza en las tinieblas descargas
de luz magnética. Ahora es un sol quien le atrae en la blancura de su centro
incandescente.
— ¿Es la magia de los
maestros la que produce aquella visión?. ¿Es lo invisible que se hace visible?.
¿Es el presagio de la verdad celeste, la estrella flamígera de la esperanza y
de la inmortalidad?. — La visión desaparece, y en su lugar un capullo brota en
la noche: una flor inmaterial, pero sensible y dotada de un alma. Porque se
abre ante él como una rosa blanca y extiende sus pétalos; ve vibrar sus hojas
vivas y enrojecerse su cáliz inflamado. — ¿Es flor de Isis, la Rosa mística de
la sabiduría que encierra el Amor en su corazón?. — Más he aquí que la rosa se
evapora como una nube de perfumes.
Entonces, el extático se
siente inundado por un soplo cálido y acariciador.
Después de haber tomado
formas caprichosas, la nube se condensa y se vuelve una figura humana. Es la de
una mujer, la Isis del santuario oculto; pero más joven, sonriente y luminosa.
Un velo transparente se arrolla en espiral a su alrededor, y su cuerpo brilla a
través. En su mano sostiene un rollo de papiros. Se aproxima despacio, se
inclina sobre el iniciado acostado en la tumba, y le dice: “Soy tu hermana
invisible, soy tu alma divina, y éste es el libro de tu vida. Él contiene las
páginas completas de tus existencias pasadas y las páginas blancas de tus vidas
futuras. Un día las desarrollaré todas ante ti. Me conoces ahora: llámame y
volveré”. Y mientras habla, un rayo de ternura ha brotado de sus ojos... ¡Oh
presencia de un doble angélico, promesa inefable de lo divino, fusión en el
impalpable más allá!...
Pero todo se quiebra, la
visión se borra. Un desgarramiento atroz, y el adepto se siente precipitado en
su cuerpo como en un cadáver. Vuelve al estado de letargo consciente; círculos
de hierro retienen sus miembros; un peso terrible pesa sobre su cerebro; se
despierta..., y en pie ante él está el hierofante acompañado de los magos. Le
rodean, le hacen beber un cordial, se levanta.
— Ya has resucitado — dice
el sacerdote —: ven a celebrar con nosotros el banquete de los iniciados, y
cuéntanos tu viaje en la luz de Osiris. Porque eres desde ahora uno de los
nuestros.
Hagamos un pequeño receso para ver el último video de la serie La Ley de Generación:
Hagamos un pequeño receso para ver el último video de la serie La Ley de Generación:
Transportémonos ahora con
el hierofante y el nuevo iniciado sobre el observatorio del templo, en el tibio
esplendor de una noche egipcia. Allí es donde el jefe del templo daba al
reciente adepto la grande revelación, contándole la visión de Hermes. Esta
visión no estaba escrita en ningún papiro.
Estaba en las estelas de
la cripta secreta, conocida sólo por el hierofante. De pontífice en pontífice,
la explicación se transmitía verbalmente.
— Escucha bien — decía el
hierofante —: esta visión encierra la historia eterna del mundo y el círculo de
las cosas.
LA VISIÓN DE HERMES
(La visión de Hermes se encuentra al comienzo de los libros de Hermes Trismegisto bajo el nombre de Poimandres. La antigua tradición egipcia sólo nos ha llegado bajo una forma alejandrina ligeramente alterada. Yo he tratado de reconstituir ese fragmento capital de la doctrina hermética, en el sentido de la alta iniciación y de la síntesis esotérica que representa).
“Un día Hermes se quedó
dormido después de reflexionar sobre el origen de las cosas. Una pesada torpeza
se apoderó de su cuerpo; pero a medida que su cuerpo se embotaba, su espíritu
subía por los espacios.
Entonces le pareció que un
ser inmenso, sin forma determinada, le llamaba por su nombre.
— ¿Quién eres? — dijo
Hermes asustado.
— Soy Osiris, la
inteligencia soberana, y puedo revelarte todas las cosas. ¿Qué deseas?.
— Deseo contemplar la
fuente de los seres, ¡Oh divino Osiris!, y conocer a Dios.
— Quedarás satisfecho.
En este momento Hermes se
sintió inundado por una luz deliciosa. En sus ondas diáfanas pasaban las formas
encantadoras de todos los seres. Pero de repente, espantosas tinieblas de forma
sinuosa descendieron sobre él.
Hermes quedó sumergido en
un caos húmedo lleno de humo y de un lúgubre zumbido. Entonces una voz se elevó
del abismo. Era el grito de la luz. En seguida un fuego sutil salió de las
húmedas profundidades y alcanzó las alturas etéreas. Hermes subió con él y se
volvió a ver en los espacios. El caos sé despejaba en el abismo; coros de
astros se esparcían sobre su cabeza, y la voz de la luz llenaba lo infinito.
— ¿Has comprendido lo que
has visto? — dijo Osiris a Hermes encadenado en su sueño y suspendido entre
tierra y cielo
— No — dijo Hermes —.
Bueno: pues vas a saberlo. Acabas de ver lo que es desde toda la eternidad. La
luz que has visto al principio, es la inteligencia divina que contiene todas
las cosas en potencia y encierra los modelos de todos los seres. Las tinieblas
en que has sido sumergido en seguida,
son el mundo material en que viven los hombres de la tierra; el fuego que has
visto brotar de las profundidades, es el Verbo divino. Dios es el Padre, el
Verbo es el Hijo, su unión es la Vida.
— ¿Qué sentido maravilloso
se ha abierto en mí? — dijo Hermes —. Ya no veo con los ojos del cuerpo, sino
con los del espíritu. ¿Cómo ocurre eso?.
— Hijo de la tierra —
respondió Osiris — es porque el Verbo está en ti.
Lo que en ti oye, ve,
obra, es el Verbo mismo, el fuego sagrado, la palabra creadora.
— Puesto que así es — dijo
Hermes —, hazme ver la vida de los mundos, el camino de las almas, de dónde
viene el hombre y adonde vuelve.
— Hágase todo según tu
deseo.
Hermes se volvió más
pesado que una piedra y cayó a través de los espacios como un aerolito. Por fin
se vio en la cumbre de una montaña.
Estaba oscura; la tierra
era sombría y desnuda; sus miembros le parecían pesados como hierro.
Entonces, Hermes vio un
espectáculo maravilloso. El espacio infinito, el cielo estrellado le envolvían
en siete esferas luminosas. De una sola mirada, Hermes vio los siete cielos
escalonados sobre su cabeza como siete globos transparentes y concéntricos,
cuyo centro sideral él ocupaba. El último tenía como cintura la vía láctea. En
cada esfera giraba un planeta acompañado de una forma, signo y luz diferente.
Mientras que Hermes deslumbrado contemplaba esta floración esparcida y sus
movimientos majestuosos, la voz dijo:
— Mira, escucha y
comprende. Tú ves las siete esferas de toda vida. Al través de ellas tiene
lugar la caída de las almas y su ascensión. Los siete planetas con sus Genios
son los siete rayos del Verbo Luz. Cada uno de ellos domina en una esfera del
Espíritu, en una fase de la vida de las almas. El más aproximado a ti es el
Genio de la Luna, el de inquietante sonrisa y coronado por una hoz de plata.
Éste preside a los nacimientos y a las muertes.
El desagrega las almas de
los cuerpos y las atrae en su rayo. Sobre él, el pálido Mercurio muestra el
camino a las almas descendentes o ascendentes, con su caduceo que contiene la
ciencia. Más arriba la brillante Venus sostiene el espejo del Amor, donde las
almas por turno se olvidan y se reconocen. Sobre éste, el Genio del Sol eleva
la antorcha triunfal de la eterna Belleza. Más arriba aún, Marte blande la
espada de la justicia. Reinando sobre la esfera azulada, Júpiter sostiene el
cetro del poder supremo, que es la Inteligencia divina. En los límites del
mundo, bajo los signos del Zodíaco, Saturno lleva el globo de la sabiduría
universal. (Desde luego que estos dioses tenían otros nombres en la lengua
egipcia. Pero los siete dioses cosmogónicos se corresponden en todas las
mitologías por su sentido y sus atributos. Ellos tienen su raíz común en la
antigua tradición esotérica. Como la tradición occidental ha adoptado los
nombres latinos, nosotros los conservamos para mayor claridad).
— Veo — dijo Hermes — las
siete regiones que comprenden el mundo visible e invisible; veo los siete rayos
del Verbo Luz, del Dios único que los atraviesa y gobierna. Pero ¡Oh maestro
mío!, ¿En qué forma tiene lugar el viaje de los hombres a través de todos esos
mundos?.
— ¿Ves — dijo Osiris — una
simiente luminosa caer de las regiones de la vía láctea en la séptima esfera?.
Son gérmenes de almas. Ellas viven como vapores ligeros en la región de
Saturno, dichosas, sin preocupación, ignorantes de su felicidad. Pero al caer
de esfera a esfera revisten envolturas cada vez más pesadas. En cada
encarnación adquieren un nuevo sentido corporal, conforme al medio en que
habitan. Su energía vital aumenta; pero a medida que entran en cuerpos más
espesos, pierden el recuerdo de su origen celeste. Así tiene lugar la caída de
las almas procedentes del divino Éter. Más y más prisioneras de la materia, más
y más embriagadas por la vida, se precipitan como una lluvia de fuego, con
estremecimientos de voluptuosidad, a través de las regiones del Dolor, del Amor
y de la Muerte, hasta su prisión terrestre, donde tú gimes retenido por el
centro ígneo de la tierra y donde la vida divina parece un vano sueño.
— ¿Pueden morir las almas?
— preguntó Hermes.
— Sí — respondió la voz de
Osiris —; muchas perecen en el descenso fatal. El alma es hija del cielo y su
viaje es una prueba. Si en su amor desenfrenado de la materia pierde el
recuerdo de su origen, la brasa divina que en ella estaba y que hubiera podido
llegar a ser más brillante que una estrella, vuelve a la región etérea, átomo
sin vida, y el alma se desagrega en el torbellino de los elementos groseros.
A esas palabras de Osiris,
Hermes se estremeció. Porque una tempestad rugiente le envolvió en una nube
negra. Las siete esferas desaparecieron bajo espesos vapores. Vio allí
espectros humanos lanzando extraños gritos, llevados y desgarrados por
fantasmas de monstruos y de animales, en medio de gemidos y de blasfemias sin
nombre.
— Tal es — dijo Osiris —
el destino de las almas irremediablemente bajas y malvadas. Su tortura sólo
termina con su destrucción, que es la pérdida de toda conciencia. Pero mira:
los vapores se disipan, las siete esferas reaparecen bajo el firmamento. Mira
de este lado. ¿Ves aquel enjambre de almas que tratan de remontarse a la región
lunar?. Las unas son rechazadas hacia la tierra, como torbellinos de pájaros
bajo los golpes de la tempestad.
Las otras alcanzan a
grandes aletazos la esfera superior, que las arrastra en su rotación, una vez
llegadas allá, recobran la visión de las cosas divinas. Pero esta vez no se
contentan con reflejarlas en el sueño de una felicidad imponente. Ellas se
impregnan de aquellas cosas con la lucidez de la conciencia iluminada por el
dolor, con la energía de la voluntad adquirida en la lucha. Ellas se vuelven
luminosas, porque poseen lo divino en sí mismas y lo irradian en sus actos.
Templa, pues, tu alma, ¡Oh Hermes!, y serena tu espíritu oscurecido, contemplando esos vuelos lejanos de almas que remontan las siete esferas y allí se esparcen como haces de chispas. Porque tú también puedes seguirlas; basta quererlo para elevarse. Mira como ellas se enjambran y describen coros divinos. Cada una se coloca bajo su genio preferido. Las más bellas viven en la región solar, las más poderosas se elevan hasta Saturno. Algunas se remontan hasta el Padre: entre las potencias, potencias ellas mismas. Porque allí donde todo acaba, todo comienza eternamente, y las siete esferas dicen juntas: “¡Sabiduría!, ¡Amor!, ¡Justicia!, ¡Belleza!, ¡Esplendor!, ¡Ciencia!, ¡Inmortalidad!”.
Templa, pues, tu alma, ¡Oh Hermes!, y serena tu espíritu oscurecido, contemplando esos vuelos lejanos de almas que remontan las siete esferas y allí se esparcen como haces de chispas. Porque tú también puedes seguirlas; basta quererlo para elevarse. Mira como ellas se enjambran y describen coros divinos. Cada una se coloca bajo su genio preferido. Las más bellas viven en la región solar, las más poderosas se elevan hasta Saturno. Algunas se remontan hasta el Padre: entre las potencias, potencias ellas mismas. Porque allí donde todo acaba, todo comienza eternamente, y las siete esferas dicen juntas: “¡Sabiduría!, ¡Amor!, ¡Justicia!, ¡Belleza!, ¡Esplendor!, ¡Ciencia!, ¡Inmortalidad!”.
— “He ahí — decía el
hierofante — lo que ha visto el antiguo Hermes y lo que sus sucesores nos han
transmitido. Las palabras del sabio son como las siete notas de la lira que
contienen toda la música, con los números y las leyes del universo. La visión
de Hermes se asemeja al cielo estrellado cuyas profundidades insondables están
sembradas de constelaciones. Para el niño, sólo es una bóveda con clavos de
oro; para el sabio es el espacio sin límites, donde giran los mundos con sus
ritmos y sus signos evocadores y las claves mágicas; cuanto más aprendas a
contemplarla y a comprenderla, más verás extenderse sus límites, porque la
misma ley orgánica gobierna todos los mundos”. Y el profeta del templo
comentaba el texto sagrado. Él explicaba que la doctrina del Verbo Luz
representa la divinidad en el estado estático, en su equilibrio perfecto. Él
demostraba su triple naturaleza, que es a la vez inteligencia, fuerza y
materia; espíritu, alma y cuerpo; luz, verbo y vida. La esencia, la
manifestación y la substancia, son tres términos que se suponen recíprocamente.
Su unión constituye el principio divino e intelectual por excelencia, la ley de
la unidad ternaria, que de arriba abajo domina la creación.
Habiendo conducido así a
su discípulo al centro ideal del universo, al principio generador del Ser, el
Maestro lo difundía en el tiempo y el espacio, lo sacudía en floraciones
múltiples. Porque la segunda parte de la visión representa a la divinidad en
estado dinámico, es decir, en evolución activa; en otros términos: el universo
visible e invisible, el acto viviente. Las siete esferas relacionadas con siete
planetas simbolizan siete principios, siete estados diferentes de la materia y
del espíritu, siete mundos diversos que cada hombre y cada humanidad se ven
forzados a atravesar en su evolución a través de un sistema solar. Los siete
Genios, o los siete Dioses cosmogónicos, significaban los espíritus superiores
y directores de todas las esferas, salidos también de la evolución inevitable.
Cada gran Dios era, para un iniciado antiguo, el símbolo y el patrón de
legiones de espíritus que reproducían su tipo bajo mil variantes, que, desde su
esfera, podían ejercer una acción sobre el hombre y sobre las cosas terrestres.
Los siete Genios de la visión de Hermes son los siete Devas de la India, los
siete Amshapands de Persia, los siete grandes Ángeles de la Caldea, los siete
Séphiroths (Hay diez Séphiroths en la Kábala. Los tres primeros representan el
ternario divino, los otros siete la evolución del universo) de la Cabala, los
siete Arcángeles del Apocalipsis cristiano. Y el gran septenario que abarca el
universo no vibra únicamente en los siete colores del arco iris, en las siete
notas de la escala musical; se manifiesta también en la constitución del
hombre, que es triple por esencia, pero séptuple por su evolución. (Daremos
aquí los términos egipcios de esa constitución septenaria del hombre que se
vuelve a encontrar en la Kábala: Chat, cuerpo material Anch, fuerza vital; Ka, doble
etéreo o cuerpo astral; Hati, alma animal; Bai, alma racional; Cheibi, alma
espiritual; Ku, espíritu divino. Veremos el desarrollo de las ideas
fundamentales de la doctrina esotérica en el libro de Orfeo y, sobre todo, en
el de Pitágoras).
De modo — decía el
hierofante para terminar — que has penetrado hasta el umbral del gran arcano.
La vida divina se te ha aparecido bajo los fantasmas de la realidad. Hermes te
ha hecho conocer el cielo invisible, la luz de Osiris, el Dios oculto del
universo que respira por millones de almas, anima los globos errantes y los
cuerpos en movimiento. Ahora puedes tú dirigirte a él y elegir tu camino para
ascender hasta el Espíritu puro. Porque tú perteneces desde ahora a los
resucitados en vida. Recuerda que hay dos clases principales en la ciencia. He
aquí la primera: “Lo externo es como lo interno de las cosas; lo pequeño es
como lo grande: sólo hay una ley, y el que trabaja es Uno. Nada hay pequeño ni
grande en la economía divina”. He aquí la segunda: “Los hombres son dioses
mortales, y los dioses son los hombres inmortales, dichoso el que comprende
estas palabras porque posee la clave de todas las cosas. Recuerda que la ley
del misterio cubre la gran verdad. El conocimiento total sólo puede ser revelado
a nuestros hermanos que han atravesado por las mismas pruebas que nosotros. Es
preciso medir la verdad según las inteligencias: velarla a los débiles, a los
que volvería locos, ocultarla a los malvados que sólo pueden percibir
fragmentos que emplearían como armas de destrucción. Enciérrala en tu corazón y
que te hable por tu obra. La ciencia será tu fuerza, la fe tu espada y el
silencio tu armadura infrangible”.
Las revelaciones del
profeta de Ammón-Rá, que abrían al nuevo iniciado tan vastos horizontes sobre
sí mismo y sobre el universo, producían sin duda una impresión profunda cuando
eran dichas sobre el observatorio de un templo de Thebas, en la calma lúcida de
una noche egipcia. Los arcos, las bóvedas y las terrazas blancas de los templos
dormían a sus pies, entre los macizos negros de los nopales y los tamarindos. A
distancia, grandes monolitos, estatuas colosales de los Dioses, fijas como
jueces incorruptibles, sobre el lago silencioso. Tres pirámides, figuras
geométricas del tetragrámaton y del septenario sagrado, se perdían en el
horizonte, espaciando sus triángulos en el tenue gris del aire. El insondable
firmamento hormigueaba de estrellas.
¡Con qué nuevos ojos
miraba aquellos astros que le pintaban como moradas futuras!. Cuando, en fin,
el esquife dorado de la luna emergía del sombrío espejo del Nilo, que se perdía
en el horizonte como una larga serpiente azulada, el neófito creía ver la barca
de Isis que navegaba sobre el río de las almas y las lleva hacia el sol de
Osiris. Él se acordaba del Libro de los muertos, y el sentido de todos aquellos
símbolos se revelaba ahora a su espíritu. Después de lo que había visto y
aprendido, podía creerse en el reino crepuscular del Amenti, misterio
interregno entre la vida terrestre y la vida celeste, donde los difuntos, al
principio sin ojos y sin palabra, recobran poco a poco la vista y la voz. Él
también iba a emprender el gran viaje, el viaje del infinito, a través de los
mundos y las existencias. Ya Hermes le había absuelto y juzgado digno.
Él le había dicho la clave del gran enigma: “Una sola alma, la grande alma del Todo, ha engendrado, al repartirse, todas las almas que se agitan en el universo”. Armado con el gran secreto, él subía a la barca de Isis, que partía. Elevada a los espacios etéreos, ella flotaba en las regiones intersiderales. Ya los anchos rayos de una inmensa aurora traspasaban los velos azulados de los horizontes celestes; ya el coro de los espíritus gloriosos, de los Akhium Seku que han llegado al eterno reposo, cantaba: “¡Levántate, Ra Hermakuti, sol de los espíritus!. Los que están en tu barca, están en exaltación. Ellos lanzan exclamaciones en la barca de los millones de años.
Él le había dicho la clave del gran enigma: “Una sola alma, la grande alma del Todo, ha engendrado, al repartirse, todas las almas que se agitan en el universo”. Armado con el gran secreto, él subía a la barca de Isis, que partía. Elevada a los espacios etéreos, ella flotaba en las regiones intersiderales. Ya los anchos rayos de una inmensa aurora traspasaban los velos azulados de los horizontes celestes; ya el coro de los espíritus gloriosos, de los Akhium Seku que han llegado al eterno reposo, cantaba: “¡Levántate, Ra Hermakuti, sol de los espíritus!. Los que están en tu barca, están en exaltación. Ellos lanzan exclamaciones en la barca de los millones de años.
El gran ciclo divino se
colma de gozo devolviendo gloria a la gran barca sagrada. Se celebran regocijos
en la capilla misteriosa. ¡Levántate, Ammón- Rá Hermakuti, sol que se crea a sí
mismo!”. Y el iniciado respondía con estas orgullosas palabras: “He alcanzado
el punto de la verdad y de la justificación. Yo resucito como un Dios vivo e
irradio en el coro de los Dioses que habitan en el cielo, porque soy de su
raza”.
Tales pensamientos y tan
audaces esperanzas podían pasar por el espíritu del adepto en la noche que
seguía a la ceremonia mística de la resurrección. Al día siguiente, en las
avenidas del templo, bajo la luz que ciega, aquella noche sólo le parecía un
sueño; pero ¡qué sueño inolvidable aquel primer viaje en lo impalpable y lo
invisible!. De nuevo leía la inscripción de la estatua de Isis: “Ningún mortal
ha levantado mi velo.” Una punta del velo se había levantado, sin embargo, pero
para volver a caer en seguida, y él se había despertado en la tierra de las
tumbas. ¡Qué lejos estaba del término soñado!. Porque es bien largo el viaje en
la barca de los millones de años. Pero, por lo menos, había entrevisto el
objetivo final. Su visión del otro mundo, aunque no fuera más que un sueño, un
bosquejo infantil de su imaginación aún llena de los vapores de la tierra,
¿Podía hacerle dudar de esa otra conciencia que había sentido germinar en sí
mismo, de ese doble misterioso, de ese Yo celeste que se le había aparecido en
su belleza astral como una forma viva, y que le había hablado en su sueño?.
¿Era un alma hermana, era un genio, o sólo era un reflejo de su espíritu
íntimo, presentimiento de un ser futuro?. Maravilla y misterio. Seguramente era
una realidad, y si aquella alma era la suya, era la verdadera. Para volverla a encontrar,
¿Qué no haría?. Viviría millones de años, pero no olvidaría aquella hora divina
en que había visto a su otro Yo puro y radiante. (En la doctrina egipcia el
hombre era considerado como no teniendo conciencia en esta vida mas que del
alma animal y del alma racional, llamadas batí y bal. La parte superior de su
Ser, el alma espiritual y el espíritu divino, cheybi y Ku, existen en él en estado
de germen inconsciente, y se desarrollan después de esta vida, cuando el hombre
llega a ser un Osiris).
La iniciación había
terminado. El adepto era consagrado sacerdote de Osiris. Si era egipcio,
quedaba agregado al templo; si extranjero, le permitían a veces volver a su
país para fundar allí un culto o cumplir una misión. Pero antes de partir,
prometía solemnemente por un juramento terrible, guardar un silencio absoluto
sobre los secretos del templo. Jamás debía revelar lo que había visto u oído,
ni divulgar la doctrina de Osiris más que bajo el triple velo de los símbolos
mitológicos o de los misterios. Si violaba ese juramento, una muerte fatal le
alcanzaba pronto o tarde, por lejos que estuviese. Pero el silencio era el
escudo de su fuerza.
Vuelto a las playas del
mar Jónico, a su ciudad turbulenta, bajo el choque de las pasiones furiosas, en
aquella multitud de hombres que vivían como insensatos ignorándose a sí mismos,
con frecuencia volvía a pensar en el Egipto, en las pirámides, en el templo de
Ammón-Rá. Entonces, el sueño de la cripta volvía, y como el loto se balancea
allá sobre las ondas del Nilo, así siempre aquella visión blanca sobrenadaba
por encima del río fangoso y turbio de la vida. En las horas escogidas él
escuchaba su voz, que era la voz de la luz. Despertándose en su ser, una música
íntima le decía: “El alma es una luz velada. Cuando se la abandona, se oscurece
y se apaga; pero cuando se vierte sobre ella el óleo santo del amor, se
enciende como una lámpara inmortal”.
Veamos ahora, algunos de
los textos que la tradición atribuye a Hermes.
En primer lugar, me gustaría ofreceros una versión, para mi muy especial del Kibalión, quizás uno de los textos más importantes de la literatura esotérica de todos los tiempos, considerado además como la quintaesencia de la Alquimia, que como ya hemos repetido en numerosas ocasiones en otras entradas de éstos blogs, no pretendía la transformación del plomo en oro, sino la del propio operador alquímico en un ser plenamente realizado. Ésta versión –en catalán, más adelante veremos y comentaremos otra en castellano- fue realizada por un muy querido y desgraciadamente malogrado, hermano en el camino del conocimiento hace ya muchos años. Ha destacar que en éste conciso texto se encuentra recogido todo lo que hemos ido exponiendo a lo largo de ésta entrada, de manera que ahora quizás sí que tendremos abiertos "los oidos del conocimiento", así sea!
EL KIBALIÓ.
Els llavis de la saviesa estan tancats, excepte per les oïdes de l’enteniment.
Els principis de la
veritat són set; aquell que els coneix i els compren posseeix la clau amb el
toc de la qual s’obren de cop totes les portes del Temple.
El Tot és ment; l’univers
és mental i se sosté en la ment del Tot.
Tal com és a dalt, és a
baix; tal com és a baix, és a dalt.
Res no reposa, tot es mou,
tot vibra.
Tot es dual; tot té dos
pols; tot té el seu parell oposat; semblant i dissemblant són el mateix; els
oposats són idèntics en naturalesa però diferents en grau; els extrems és
troben; totes les veritats no són més que mitges veritats; totes les paradoxes
poden ser reconciliades.
Tot flueix, per dins i per
fora; tot té les seves marees, totes les coses pugen i baixen; l’oscil·lació
del pèndul és manifesta en tot; la mesura de l’oscil·lació cap a la dreta, és
la mesura de l’oscil·lació cap a l’esquerra; el ritme compensa.
Tota causa té el seu
efecte; tot efecte la seva causa; tot succeeix d’acord amb la Llei;
“casualitat” no és més que un nom per a la Llei no reconeguda; hi ha molts
plans de causalitat, però res no escapa a la Llei.
El gènere és en tot; tot
té els seus principis masculí i femení; el gènere és manifesta en tots els
plans.
A sota i a darrera de
l’univers del temps, de l’espai i del canvi, ha de trobar-se sempre la realitat
substancial, la veritat fonamental.
Així com tot està en el
Tot, igualment el Tot està per tot.
A aquell que entengui de
debò aquesta veritat li ha vingut un gran coneixement.
Éste maravilloso y sencillo compendio de la sabiduría de la Tradición Perenne de la humanidad, se conoce también como la Tabla Esmeralda. Veamos un poco de su historia.
Se dice que el poder de la
piedra como de sus inscripciones es tremenamente poderoso y puede llevar a una
persona, depende como la utilice, a lo mejor y a lo peor... a los polos
energéticos del bien y del mal.
Verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero:
lo que está de abajo es como lo que está arriba,
y lo que está arriba es como lo que está abajo,
para realizar el milagro de la Cosa Unica.
Y así como todas las cosas provinieron del Uno, por mediación del Uno, así todas las cosas nacieron de esta Unica Cosa, por adaptación.
Su padre es el Sol, su madre la Luna,
el Viento lo llevó en su vientre,
la Tierra fué su nodriza.
El Padre de toda la Perfección de todo el Mundo está aquí.
Su fuerza permanecerá íntegra aunque fuera vertida en la tierra.
Separarás la Tierra del Fuego,
lo sutil de lo grosero,
suavemente, con mucho ingenio.
Asciende de la Tierra al Cielo,
y de nuevo desciende a la Tierra,
y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores.
Así lograrás la gloria del Mundo entero.
Entonces toda oscuridad huirá de ti.
Aquí está la fuerza fuerte de toda fortaleza,
porque vencerá a todo lo sutil
y en todo lo sólido penetrará.
Así fue creado el Mundo.
Habrán aquí admirables adaptaciones,
cuyo modo es el que se ha dicho.
Por ésto fui llamado Hermes Tres veces Grandísimo,
poseedor de las tres partes de la filosofía de todo el Mundo.
Se completa así lo que tenía que decir de la obra del Sol.
La Tabla Esmeralda se compone de doce tablillas de color verde esmeralda
formadas por una sustancia creada por transmutación alquímica. El material del
que están hecho las tablillas es imperecedero, además de resistente a todos los
elementos y sustancias. La estructura atómica y celular se fija; ningún cambio
ha tenido lugar en ellas nunca.
“En esta Tabla hay grabados caracteres en la antigua lengua de
la Atlántida (Atlantis), caracteres que responden a las ondas de pensamiento en
sintonía liberando la vibración mental asociada en la mente del lector”.
Hay muchas leyendas acerca del origen de la Tabla Esmeralda lo cual
desdibuja la verdadera historia de sus orígenes. Una de estas historias
nos cuenta que Hermes era hijo de Adán y que escribió la Tabla Esmeralda
para ayudar a la humanidad a redimirse de los pecados que
había cometido su padre en el Jardín del Edén. La tradición Hebrea
identifica al autor de la Tabla como Seth, tercer hijo de Adán, y que
posteriormente fué salvada del Diluvio Universal por Noé llevándola
en su Arca. Después del Diluvio, Noé escondió la Tabla Esmeralda en una
cueva cerca de Hebrón donde posteriormente fué descubierta por Sara, esposa de
Abraham. Otra leyenda describe a Hermes dando la Tabla a Miriam, hija
de Moisés, para que la pusiera a salvo y Miriam la escondió dentro
del Arca de la Alianza donde todavía se encuentra.
Algunos historiadores cuentan que la Tabla fué encontrada
alrededor del año 1.350 de nuestra era en una cámara mortuoria secreta que se
encontraba bajo la pirámide de Keops. Otra leyenda describe a Hermes como un
filósofo que viajaba por Ceilán en el año 500 antes de C., el
cual encontró la Tabla Esmeralda escondida en una cueva y después de
estudiarla aprendió la forma de viajar tanto por el Cielo como por la
Tierra. El Hermes de esta leyenda pasó el resto de su vida viajando por
toda Asia y también por Oriente Medio enseñando y curando a sus
discípulos. Curiosamente el libro sagrado Hindu “Mahanirvanatantra” mantiene
que Hermes era la misma persona que Buda y en otros tantos textos religiosos
Hindúes se refieren a cada uno de ellos como “el Hijo de la Luna”.
El origen de la Tabla Esmeralda de Hermes ha sido tan misterioso
como su interpretación y está considerada por los eruditos como la piedra
angular del pensamiento alquímico occidental.
Las enseñanzas del Hermetismo, escuela que reúne conocimientos ocultos
egipcios, se le atribuyen a Hermes Trismegisto (tres veces Mago), y postulan
básicamente la triada hermética: Dios, el Cosmos y el hombre. El hombre es
imagen del Cosmos, y el Cosmos es creado por Dios, tal y como se explica
en la Tabla Esmeralda de Hermes: “como es Arriba es Abajo; como es Abajo es
Arriba“, los seres humanos somos la semejanza del Cosmos, por lo tanto
somos la semejanza de Dios”. El hombre debe acercarse a Dios mediante el
pensamiento elevado o Nous, y el Logos, o Palabra, puesto que Dios creó el
Universo mediante el poder de la palabra, que es una manifestación del
pensamiento creador. La Tabla nos enseña que Dios es un principio Único.
El contenido nos dice:
Verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero:
lo que está de abajo es como lo que está arriba,
y lo que está arriba es como lo que está abajo,
para realizar el milagro de la Cosa Unica.
Y así como todas las cosas provinieron del Uno, por mediación del Uno, así todas las cosas nacieron de esta Unica Cosa, por adaptación.
Su padre es el Sol, su madre la Luna,
el Viento lo llevó en su vientre,
la Tierra fué su nodriza.
El Padre de toda la Perfección de todo el Mundo está aquí.
Su fuerza permanecerá íntegra aunque fuera vertida en la tierra.
Separarás la Tierra del Fuego,
lo sutil de lo grosero,
suavemente, con mucho ingenio.
Asciende de la Tierra al Cielo,
y de nuevo desciende a la Tierra,
y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores.
Así lograrás la gloria del Mundo entero.
Entonces toda oscuridad huirá de ti.
Aquí está la fuerza fuerte de toda fortaleza,
porque vencerá a todo lo sutil
y en todo lo sólido penetrará.
Así fue creado el Mundo.
Habrán aquí admirables adaptaciones,
cuyo modo es el que se ha dicho.
Por ésto fui llamado Hermes Tres veces Grandísimo,
poseedor de las tres partes de la filosofía de todo el Mundo.
Se completa así lo que tenía que decir de la obra del Sol.
Por poco catalán que
sepáis –siempre podréis utilizar el traductor de Google-, inmediatamente
apreciaréis las diferencias entre los dos textos. Mientras el segundo aparece
mucho más oscuro, complejo y mucho más difícil de comprender, el primero – el
de mi compañero y amigo- brilla por su claridad y sencillez, siendo su mensaje
inteligible aunque no se sea un experto.
ENSEÑANZAS DEL HERMETISMO
“Aquí comienzan los Himnos que relatan
la
salida del Alma hacia la Luz del Día.
su
resurrección en el Espíritu, su entrada y sus viajes
en
las regiones del más allá”.
“Libro de los Muertos” I
¡Oh vosotros, Espíritus divinos
que
hacéis penetrar a las almas perfectas
en
la morada sacrosanta de Osiris,
abrid
ante mi alma la Via que conduce a su Morada!.
¡Que
pueda como un niño renacer a la Vida!.
Sean
santificados vuestros Nombres,
¡Oh
dioses reguladores de los Ritmos sagrados,
que
presidís las etapas de los Misterios!.
¡Oh
Dios de la Verdad y de la Justicia!.
Destruye
el mal que hay en mí. Haz que desaparezcan
mis
malignidades y mis crímenes.
Extirpa
de mi corazón todo aquello
que
me aleja de Ti.
Pueda
yo devenir vigoroso en la Tierra
cerca
del Espíritu Solar.
Pueda
llegar en paz al puerto de salvación
cerca
de Osiris.
Los
vientos favorables empujan tu Barca hacia el puerto propicio.
Las
divinidades de las cuatro Regiones del Espacio
Te
adoran, ¡Oh Tú, inmensa substancia divina de la que proceden
todas
las Formas y todos los Seres!.
He
aquí que acabas de pronunciar una Palabra,
y
la Tierra, silenciosa, Te escucha...
¡Oh
Divinidad única!. Tú regías ya el Cielo en una época
en
que la Tierra, con sus montañas, aún no existía.
No
hay un miembro en mi cuerpo
en
que no resida uña divinidad.
La
Palabra y el Silencio se equilibran en mi boca.
En
verdad, yo soy aquel
que
camina hacia la plena Luz del Día.
En
presencia de Osiris, me convierto en Maestro de la Vida,
Mi
ser es permanentemente inalterable y eterno.
En
verdad, cuando haya aniquilado a mis enemigos internos
será
un gran día sobre la Tierra.
Me
pongo en campaña contra mis enemigos.
Ellos
han sido ofrecidos a mi poder,
y
yo los aniquilo ante las divinas Jerarquías.
Avanzo.
Y aquí que la luz se hace resplandeciente.
Ataco
y subyugo los demonios de cabeza de cocodrilo.
Yo
adoro las silenciosas divinidades ocultas en la obscuridad,
consuelo
y realzo a los que lloran
y
que con sus manos cubren sus semblantes
sumidos
en la desesperación...
Oí
vuestras lamentaciones,
y
abro el sendero hacia la Luz.
Yo
estimulo los brotes de la fuerza universal del renacer.
Ciertamente,
llevo en mí
los
gérmenes y posibilidades de todos los dioses...
Soy
un hijo de la Tierra.
Largos
fueron mis Años...
Me
acuesto al fenecer el día
y
renazco a la vida en la mañana
de
acuerdo con los ritmos milenarios del Tiempo.
Soy
un hijo de la Tierra
y
le permanezco fiel.
Tan
pronto muero como renazco a la Vida.
Y
vuelvo a florecer y a renovarme
según
los milenarios ritmos del Tiempo.
Yo
os contemplo, ¡Oh dioses antiguos,
y
a vosotros, grandes Espíritus de Heliópolis!...
¡No
tratéis por la palabra de vuestra boca
de
soltar los demonios
a
fin de detener mi avance!.
(Helo
aquí, al impuro que ronda en torno mío
y
que se dispone a asaltarme).
Pero
en verdad, yo me he purificado
en
el Lago de la Balanza del Juicio.
Me
he bañado en los rayos del Ojo Divino...
Doquiera
me hallo,
aparecen
la Verdad y la Justicia.
Soy
su testimonio sobre la Tierra.
En
medio de las Sombras del Pasado,
entre
los Espíritus de las Edades pretéritas,
desde
el Alba de los tiempos, perpetuamente,
en
el seno del dios del Devenir, Khepra,
he
recorrido el cirio de las Metamorfosis...
Penetré
en la región de las Tinieblas
y
súbitamente, mi semblante se develó
ante
el Ojo radiante que contempla...
¿No
he superado por mi propia energía los obstáculos?.
¿No
he dirigido la palabra a los dioses?.
Por
tanto, no podrán destruirme los demonios,
LA CONFESIÓN
(Papiro Nu)
¡Yo te saludo, Gran dios, Señor de Verdad y de Justicia!.
Poderoso
Maestro, ¡me presento ante tí!.
Permíteme
contemplar tu radiante belleza...
Tu
nombre es: “Señor del Orden del Universo”
Llevo
en mi Corazón la Verdad y la Justicia,
ya
que de él arranqué todo mal.
Yo
no he causado sufrimiento a los hombres.
No
empleé la violencia con mis parientes,
no
troqué la justicia por la injusticia,
no
frecuenté la compañía de los malvados,
no
cometí crímenes,
no
obligué a trabajar para mí con exceso,
no
intrigué por ambición,
no
maltraté a mis servidores,
no
blasfemé contra los dioses,
no
privé al indigente de su subsistencia,
no
cometí actos execrables para los dioses,
no
permití que ningún servidor fuera maltratado por su amo.
No
hice sufrir a nadie,
no
provoqué el hambre,
no
hice llorar a mis semejantes,
no
maté ni mandé asesinar,
no
creé enfermedades entre los hombres,
no
usurpé las ofrendas de los templos,
no
robé el pan de los dioses,
ni
las dádivas destinadas a los Espíritus santificados.
No
cometí actos degradantes
en
el recinto sacrosanto de los templos.
Nunca
disminuí la ración de la ofrenda,
ni
traté de aumentar mis dominios
usando
de medios ilícitos.
No
usurpé los campos a nadie,
no
manipulé los pesos de la balanza, ni alteré su nivel.
No
privé de la leche a ningún niño,
no
usurpé el ganado en los prados,
ni
de la trampa las aves destinadas a los dioses.
No
pesqué con cadáveres de peces,
ni
obstruí la corriente natural de las aguas.
No
apagué la llama de ningún hogar
en
tanto debía arder.
No
viole las reglas que rigen las ofrendas de la carne,
no
tomé posesión de reses destinadas a los templos divinos.
Jamás
impedí a un dios manifestarse.
¡Soy
puro!. ¡Soy puro!. ¡Soy puro!. ¡Soy puro!.
¡He
sido purificado como el gran Fénix de Heracleópolis,
ya
que soy dueño de las Respiraciones
que
dan la vida a todos los Iniciados!.
DEL PAPIRO NEBSENI
Oh tú, Espíritu que te manifiestas en Ker-aha
cuyos
brazos rodean llameante fuego,
nunca
actué con violencia.
Oh
tú, Espíritu que te manifiestas en Hermópolis
y
que respiras el divino soplo,
mi
corazón detesta la brutalidad.
Oh
tú, Espíritu que te manifiestas en el Cielo
bajo
la forma de León,
yo
no disminuí la medida de trigo.
Oh
tú, Espíritu que te manifiestas en Letópolis
y
cuyos ojos, dañan como dos puñales,
nunca
cometí fraude.
Oh
tú, Espíritu que te manifiestas en el Amenti,
deidad
de ambas fuentes del Nilo,
jamás
difamé.
Oh
tú, Espíritu que le manifiestas en la Región de los Lagos
y
cuyos dientes relucen como el Sol,
yo
jamás agredí.
Oh
tú, señor del Orden Universal
que
te manifiestas en la Sala de Verdad-Justicia,
jamás
acaparé los campos de cultivo.
Oh
tú, Espíritu que te manifiestas en Bubastis
y
que caminas hacia atrás,
sabe
que nunca escuché tras las puertas.
Oh
tú, Espíritu Aati que apareces en Heliópolis,
nunca
he pecado de palabrería.
Oh
tú, Espíritu Tutuf que apareces en Ati,
jamás
formulé maldiciones
por
ofensas que me fueron infligidas.
Oh
tú, Espíritu Uamenti que apareces en las cuevas de tortura,
nunca
cometí adulterio.
Oh
tú, Espíritu que te manifiestas en el templo de Amsu
y
que contemplas cuidadosamente las ofrendas que te son rendidas,
sábelo:
jamás en la soledad dejé de ser casto.
Oh
tú, Espíritu destructor que te manifiestas en Kaui,
nunca
violé las disposiciones de mi tiempo.
Oh
tú, Espíritu que apareces en la Región del Lago Hekat
bajo
la forma de un niño,
nunca
dejé de atender las palabras de Justicia.
Oh
tú, Espíritu que tienes el semblante detrás de la cabeza
y
que sales de la morada escondida,
jamás
pequé contra natura con los hombres.
Oh
tú, Espíritu ornado de cuernos y que sales de Satiu
en
mis discursos, jamás emplee exceso de palabras.
Oh
tú, Hi, que apareces en el Cielo,
sábelo:
nunca fueron altaneras mis palabras.
Oh
tú, Neheb-Kau, que sales de tu ciudad,
nunca
intrigué para darme importancia.
Oh
tú, Espíritu cuya cabeza se halla santificada
y
que sales inesperadamente de tu escondrijo,
sabe
que no me enriquecí más que en forma lícita.
¡Mirad!.
El Cielo está abierto, la Tierra está abierta...
Las
Puertas son grandes; se han corrido los cerrojos de los Portales
y
he aquí que Ra aparece en el horizonte...
¡Mirad!.
¡Aquí está Toth, el Señor de los Misterios!
El
procede a las libaciones ante el Maestro de Millones de Años,
y
abre el camino a través del Firmamento...
¡Heme
aquí!. ¡Yo llego para restablecer el Orden Cósmico.
Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender.
El verdadero sabio que
conoce la naturaleza del Universo, emplea la Ley superior contra las leyes
inferiores y por medio de la alquimia, transmuta lo indeseable en sí mismo, en
lo realmente valioso. Y así triunfa. El ser superior se distingue, no por
sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino por el empleo
inteligente de las fuerzas superiores sobre las inferiores, librándose de ese
modo del dolor de los bajos planos y vibrando en los más elevados. La
transmutación es el arma del Maestro.
Como arriba, así es abajo.
Toda causa tiene su
efecto. Todo ocurre de acuerdo con la ley. El azar no es más que el nombre que
se da a una ley desconocida.
El conocimiento, lo mismo
que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal y el que la viola,
sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales.
Ante todo, debes
despojarte de esta vestidura que llevas: los hábitos de la ignorancia, los
principios de la maldad, el instinto de corrupción, los malos pensamientos.
Ellos constituyen la muerte viviente, la sepultura que llevas en tí mismo.
“Escritos Sagrados de Hermes Trimegisto”
El primero de nuestros tiranos internos es la ignorancia. Después vienen los deseos, la tristeza, la injusticia, la ambición, el error, la astucia, la ira, la temeridad, la malevolencia. Pero esos tiranos se alejan del sabio verdadero.
Cuando conozcas bien, hijo
mío, la naturaleza de Dios, sentirás una alegría inefable de verte libre de
esta parte negativa de tí mismo que es la ignorancia.
Con la temperancia, te
vendrá el poder del entusiasmo permanente como una ofrenda. ¡Oh gran virtud!.
¡Apresurémonos a conseguirla!. Nos sentaremos entonces en el trono de la
Justicia que, sin lucha, vence todo mal. Poseeremos un gran sentido de la
rectitud y de la generosidad, cualidad divina. La verdad hará huir toda
mentira. Y la plenitud del bien vendrá, como una gloria.
Entonces no habrá ya
tiranos ni verdugos en nosotros. Los habremos vencido.
Ya conoces ahora el camino
de la humana regeneración, que señala el nuevo nacimiento a las santas delicias
de la contemplación. ¡Goza de felicidad perfecta!.Bien, hasta aquí la entrada, como siempre espero que os sea útil e interesante